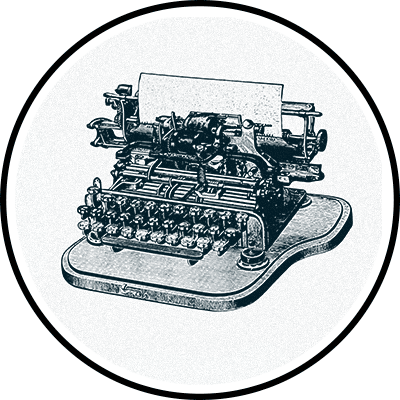Una acusación inesperada ha sacudido aún más la tensa relación entre España e Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un tipo perseguido por la Justicia por crímenes de guerra y genocidio, acusó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de haber insinuado una amenaza “genocida” contra el Estado hebreo. El motivo: unas declaraciones en las que Sánchez, al explicar los límites materiales de la política exterior española, subrayó que España carece de armas nucleares, portaaviones o reservas energéticas que le permitan detener por sí sola la ofensiva israelí en Gaza. La frase, concebida como un reconocimiento de impotencia, fue interpretada desde Jerusalén como una alusión velada a la posibilidad de usar esas armas contra Israel. Una vez más, el Estado hebreo tira de un victimismo histórico que se extiende desde hace siglos.
El intercambio no se quedó en un malentendido retórico. Netanyahu fue más allá y evocó pasajes traumáticos de la historia: la Inquisición española, la expulsión de los judíos en 1492, incluso el antisemitismo latente que, a su juicio, pervive en ciertas élites europeas. La respuesta buscaba proyectar el conflicto más allá del presente, conectándolo con un pasado cargado de símbolos. Ese es el verdadero terreno donde se libra esta batalla: no en el campo militar, ni siquiera en la arena estrictamente diplomática, sino en el universo de la memoria, los códigos morales y las narrativas históricas que siguen definiendo la política internacional.
En España, las palabras de Netanyahu se perciben como una desproporción calculada. El Gobierno español se presenta como un actor con aspiraciones morales pero capacidades limitadas: un país que no puede alterar el curso de una guerra pero que pretende alzar la voz en foros internacionales. En ese contexto, la frase de Sánchez es más bien una confesión de impotencia que una amenaza velada. Pero la interpretación israelí fue radicalmente distinta. La sombra del Holocausto, sumada a siglos de persecución, convierte cualquier referencia que roce la idea de exterminio en un tabú absoluto. El peso de la historia amplifica lo que en otro contexto sería apenas un gesto retórico.
El episodio revela la asimetría entre el lenguaje y la acción. España no tiene medios para incidir de forma decisiva en la guerra de Gaza. Lo que tiene es voz, y en un sistema internacional saturado de símbolos, esa voz se escucha con ecos inesperados. Israel, bajo presión por la magnitud del genocidio que está perpetrando en Gaza, y el creciente aislamiento diplomático, aprovecha cualquier fisura para enmarcar a sus críticos como enemigos de su existencia. La acusación contra Sánchez cumple ese objetivo: desplaza la atención del exterminio en Gaza hacia la supuesta hostilidad histórica de Europa hacia los judíos, situando a Israel como víctima antes que como agresor.
Para Sánchez, el coste político es ambiguo. A nivel interno, presentarse como líder dispuesto a denunciar las injusticias refuerza su perfil progresista en un momento de polarización política. Pero en la esfera internacional, corre el riesgo de que su mensaje sea visto como torpe o incendiario. La diplomacia es un terreno donde las palabras pesan tanto como los hechos, y las de Sánchez, aun inocuas en intención, han demostrado ser explosivas en recepción.