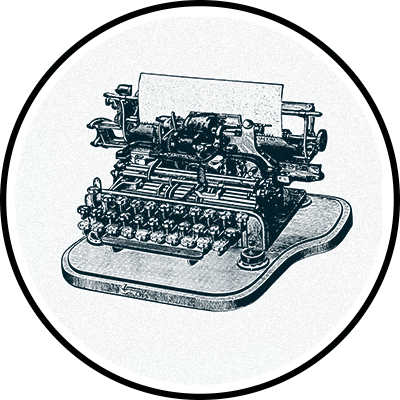Turistización o turistificación es el proceso de transformación descontrolada de lugares costeros, rurales o urbanos mediante su vinculación al turismo de masas. El asalariado de la sociedad desarrollista busca su identidad y el sentido de la vida no en el trabajo o las aficciones, sino en el ocio industrial, que abunda en los centros disneyficados de las ciudades. Lo que hoy impropiamente se sigue llamando ciudad no es más que la máxima expresión del dominio del capital en el espacio habitado in extenso. Y cada vez con mayor frecuencia, dicho capital proviene de la industria del ocio, es decir, del turismo. El actual eslogan contestatario de “La ciudad está en venta”, bajo esa óptica, significa en términos exactos que las aglomeraciones urbanas sometidas a grandes flujos de visitantes, se han convertido en puro mercado inmobiliario, tensionado al límite, donde el espacio es la mercancía, la vivienda, un activo, y el habitante, la molesta excepción. Tales aglomerados, mercantilizados por todos lados, se han vuelto extremadamente nocivos y hostiles al vecindario fijo, considerado poco rentable. Son lugares para visitar y fotografiar, para comprar y vender, pero no para vivir. Lo rentable ahora es lo que no para quieto. La clave de la ganancia es la temporalidad breve, el movimiento, y ¿quién se mueve más que las clases medias y trabajadoras del Norte en sus periodos de ocio programado? En fin, un excesivo aumento de la demanda de hospedaje a través de plataformas virtuales ha atraído como un imán a inversiones especulativas de todo tipo (especialmente de promotores ocultos tras empresas temporales, de fondos buitre y de dinero negro); como consecuencia, el desmesurado importe de la vivienda y el elevado precio de los alquileres -especialmente en los centros históricos y los barrios antaño populares de las conurbaciones donde se acumulan las visitas- y por encima de todo, la expulsión de la población hacia guetos periféricos, han convertido el problema habitacional en la cuestión social por excelencia. Por esos motivos, el turismo de masas urbano, tan ligado a la especulación, se ha visto colocado en el punto de mira de las protestas vecinales. Sin embargo, las propuestas elevadas a una administración desarrollista sin voluntad de contrariar los intereses que subyacen en el mercado turístico y menos aún, de crear una oferta suficiente de alquiler y vivienda social, pecan de ignorar que la valorización compulsiva y exponencial del suelo urbano es un rasgo típico del capitalismo financiero contemporáneo. Así pues, las perspectivas de la lucha por la vivienda respetuosas con los modos capitalistas son poco halagüeñas. La crítica de la industria turística en la que pretende basarse ha de tener más en cuenta las formas especialmente devastadoras de capitalismo en su fase tardía.
El turismo es el fenómeno de depredación cultural y social más característico de la sociedad capitalista globalizada y la cuarta industria de la economía mundial. Esta “industria sin humo” es pues un sector estratégico de primer orden, por lo cual los intereses creados son casi imposibles de erradicar. Los mismos afectados en gran medida dependen de ellos. Cuando desembarcan los turistas, no hay vuelta atrás. Desde los años sesenta del siglo pasado, la economía española ha seguido un modelo desarrollista apoyado casi exclusivamente en la construcción a mansalva y el turismo de masas, al que se consagraba un ministerio. El cambio de régimen no acarreó el abandono del modelo, antes bien el gobierno “democrático” propició su extensión a todo el país. A pesar de resultar evidentes la contaminación, la degradación del medio ambiente, la banalización del territorio, la museificación de los centros antiguos, la destrucción del tejido social de barrios y pueblos, los trabajos de mierda, la proliferación de la cultura basura, etc., a día de hoy, para la clase dirigente, tanto si se expresa por boca de empresarios, de expertos o de políticos, el turismo continúa siendo la respuesta a todos los problemas, una especie de salvavidas, y, como durante el franquismo, es tenido por el “pasaporte al desarrollo”. Tras la impunidad de los sucesivos tsunamis inmobiliarios, aparece el objetivo confeso de toda administración, cualquiera que sea su color político o ecológico, que consiste en posicionar el país, la comunidad autonómica o el municipio, como “destino-líder”, exprimiendo al máximo una fuente de ingresos para pocos cada vez más importante. Desde hace más de sesenta años, o sea, desde la época del despegue, nunca ha sido otro. Frente a la tradicional actividad agraria, comercial o industrial, en vías de desaparición, el negocio turístico se yergue como la manera más rápida de obtener pingües beneficios con una mínima inversión. Ante cada crisis global -en 1973, 1992, 2008, 2020- la mentalidad desarrollista se reafirma y la especialización turística, ahora con las debidas consideraciones vacías a la sostenibilidad, avanza a pasos agigantados en el sur de Europa, y en particular, en la Península Ibérica. Al acabar el siglo, las nuevas leyes del suelo y la reforma de la Ley de Costas traducían la nueva norma del todo edificable, mientras que los vuelos low cost ponían el viaje al alcance de todos los bolsillos. Al final del recorrido legislador, cualquier cosa era susceptible de ser capturada por promotores especuladores y convertida en mercancía turística: todo se volvía turismo. El turismo transformaba el escenario social en espacio suyo, dando lugar a una forma más caníbal de gentrificación.
La diferenciación entre zonas emisoras y zonas receptoras de turistas obedece a una división internacional de la actividad económica: finanzas, tecnología y movilidad por un lado, evasión y entretenimiento industrializado por el otro. En unas se expande en las capas sociales modestas -funcionarios, oficinistas, obreros, estudiantes, jubilados- un estilo de vida hiperconsumista y adicto al desplazamiento obsesivo; en las otras, convertidas en “destinos”, la descapitalización de las actividades tradicionales obliga a la inmersión en el mercado del trabajo volátil y mal pagado creado por la oleada bárbara invasora. Siempre que el turismo se impone en un territorio, urbano o campestre, se desestructura la economía, la política y los hábitos que imperaban hasta entonces en él, quedando este inmerso en una industria global que la viejas élites ya no controlan. Empieza una situación de dependencia económica que tiende a lo absoluto, al tiempo que se acelera el trasvase subcultural de conductas importadas, más efectivo cuando más mediocres y febriles sean aquellas. En ese sentido podemos decir que el turismo de masas es a la vez degradante y neocolonialista. Dejaremos de lado la historia de la turistización del Mediterráneo, desde el primitivo impulso hotelero de los años 60 del siglo pasado y la construcción de bloques residenciales de los 80 -momento del auge posfordista de las clases medias europeas- pasando por las diferentes modalidades que el crecimiento de la industria ha dado lugar por la aceleración de finales de los 90 debida al modelo low cost -momento de la “democratización” radical de la actividad: turismo rural, verde, de adosados, de cruceros, religioso, de congresos, de borrachera, gastronómico, deportivo, etc. Nos centraremos en la última fase de la turistización, la más nociva, a saber, el turismo urbano.
El turismo urbano se desarrolla de forma preocupante a partir de la crisis de 2008, cuando el turismo de “sol y playa” ha tocado techo y la relajación vacacional cede plaza a “nuevos productos turísticos”, especialmente los basados en la realización desenfrenada de selfies con los que confeccionar una identidad virtual. Simultáneamente, los portales digitales debutan con un turismo “colaborativo”, que pronto se revela como pantalla de fondos de inversión internacionales refugiándose en las áreas parquetematizadas de las metrópolis con su patrimonio empaquetado, la nueva materia prima de la industria. Esta última fase viene marcada por la digitalización, que facilita enormemente en tiempo real la organización individual del viaje y la estancia de una multitud jaranera afecta a las redes sociales. Se produce en muy poco tiempo el tránsito de una economía de servicios varios a un monocultivo industrial neto explotado principalmente a través de plataformas y aplicaciones. La demanda de alojamiento se dispara y la vivienda de alquiler se “hoteliza”, o más claramente se convierte en hospedería. Esta reconversión del piso residencial de siempre en albergue de turistas sustrae del mercado una cantidad de alojamientos de tal magnitud que los efectos sobre el precio son letales. La forma de habitar se modifica profundamente a medida que las conurbaciones se articulan alrededor del turismo masivo y del acaparamiento inmobiliario, volviéndose el espacio urbano inasequible para la población trabajadora. A su vez, la “urbanalización” o desnaturalización de la urbe se ha ido generalizando a medida que la población autóctona iba siendo expulsada de sus barriadas originales. Aún así, los primeros síntomas de turismofobia no se produjeron hasta 2017, cuando se hacía más que palpable la sobresaturación de visitantes en los servicios, el transporte y los lugares públicos, y se hacía irreversible el deterioro del patrimonio colectivo y el vaciado de los barrios. Además, el cambio climático, al favorecer la desestacionalización del turismo -la meta de la clase político-empresarial nativa- extendía los efectos de la masificación mucho más allá del veraneo. Sin embargo, el gran desajuste entre oferta y demanda responsable de un desbordamiento sin precedentes de la capacidad de carga turística, ocurrió al superarse la pandemia. La avalancha de foráneos y nacionales empujó a una parte considerable de capitales al mercado del alquiler; mientras tanto, un derecho constitucional muy consensuado quedaba en letra muerta. Una nueva etapa en la turistización peninsular deja atrás a los viejos modelos desarrollistas que pugnaban hipócritamente por un turismo “de calidad” elitista, mientras se manifiesta como partidaria declarada de la máxima suburbanización de las clases populares.
El turismo es por ahora el motor de la economía española y todo indica que lo seguirá siendo en el futuro. Factor de mayor peso en la balanza de pagos, en la inversión y en la acumulación de capitales, tiene detrás poderosos intereses tentaculares, particularmente muy arraigados en las finanzas y el Estado. Cualquier lucha que se plantee una regulación restrictiva del fenómeno turístico, un “decrecimiento” o una repoblación de los centros urbanos, ha de saber que tiene enfrente al capitalismo más corsario, a la administración más sumisa y al Estado más incondicional. Por consiguiente, ha de desplegar una estrategia antiestatal y anticapitalista cuyo eje sea la cuestión del alquiler. Como es obvio, los contestatarios han de apropiarse del antiguo espacio público y actuar desde él. Jugar en su propio terreno. Todo lo demás será pose y palabrería del estilo “turismo responsable”, “planificación sostenible del espacio turístico” o “gestión equilibrada de recursos para el turismo.”