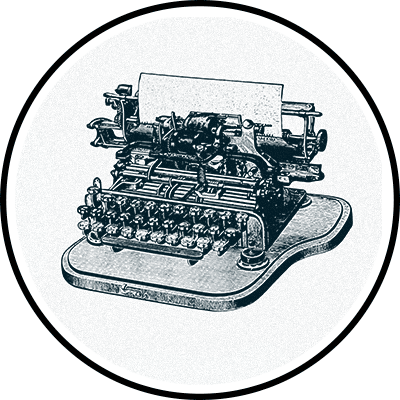El cartel que ha hecho visible a El Ejido no debe ser ignorado, pero tampoco amplificado. No representa una idea política legítima, sino una expresión deformada de malestar. Resulta ofensivo y debe ser rechazado, pero su mera aparición ya nos dice algo. El odio no surge de la nada: suele ser el residuo que queda cuando la palabra justa no encuentra lugar. Por eso, aunque no pueda ser validado, debe ser leído como síntoma. Como advertencia.
Simone Weil decía que "atender es la forma más rara y pura de generosidad". Esa atención, hoy más que nunca, exige interpretar, no reaccionar. No basta con condenar: hay que pensar. Pensar por qué surge ese lenguaje, por qué algunos lo repiten, y por qué otros lo toleran. La reacción sin comprensión no soluciona nada.
Zygmunt Bauman advirtió que la inseguridad y la incertidumbre propias de nuestra época generan comunidades cerradas, que idealizan la protección frente al otro como un refugio necesario, aunque a menudo excluyente y autoexcluyente. Estas comunidades buscan sentirse seguras construyendo muros simbólicos o reales que delimitan un "nosotros" frente a un "ellos", lo que puede alimentar la desconfianza y el conflicto. Por su parte, Hannah Arendt mostró cómo el miedo mal gestionado, cuando no es enfrentado con diálogo y pensamiento crítico, abre paso a soluciones autoritarias y excluyentes que amenazan los principios básicos de la democracia y el respeto mutuo. Por eso, no basta con señalar el odio como un simple error moral o una desviación. Es necesario reconocer que el odio aparece donde falta la conversación profunda, donde el diálogo no ha logrado apaciguar la incertidumbre, y donde esta encuentra formas fáciles, aunque dañinas, de expresión que fragmentan a la sociedad.
El Ejido no es un caso aislado. Es un espejo. No del pueblo que lo habita, sino de un modo de gestionar el malestar sin palabra. Por eso el rechazo ético al cartel no puede ir desligado de una reflexión profunda sobre el lenguaje público. La democracia madura escucha sin ceder al ruido. Interpreta sin justificar. Habla donde otros gritan. No se alimenta del conflicto: lo transforma.
Cuando el lenguaje se tuerce, es síntoma de algo más profundo. El pensamiento debe restablecer el sentido.
El caso de El Ejido refleja retos compartidos por muchas comunidades en todo el país y más allá. No es un fenómeno aislado, sino la manifestación de tensiones sociales que emergen cuando las diferencias, los miedos y las incertidumbres no encuentran cauces adecuados para expresarse y ser atendidas. En vez de amplificar el ruido o simplemente negarlo, lo responsable es interpretar con cuidado lo que el síntoma indica: que existen heridas abiertas, profundas y reales, que reclaman una atención colectiva, ética y comprometida. Atender estas heridas implica abrir espacios de diálogo sincero, fortalecer los lazos de empatía y construir puentes que permitan comprender al otro sin prejuzgar.
Donde el síntoma aparece, no hay que ocultarlo. Hay que pensar lo que revela.