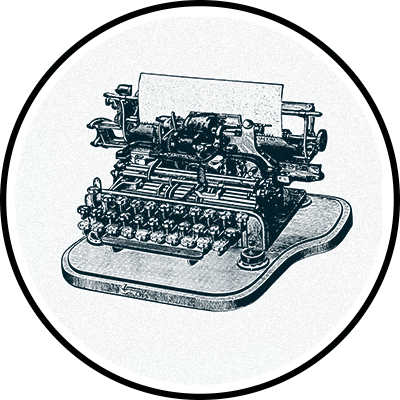El desastre causado por las inundaciones provocadas por la “gota fría” del 29 de octubre pasado, especialmente en la parte sur del Área Metropolitana Valenciana, no tiene nada de natural. En la génesis y desarrollo de la mayor catástrofe habida en la zona han confluido cuatro causas antinaturales muy imbricadas en los modos de habitar, trabajar y administrar la cosa pública bajo un régimen capitalista. La primera, de origen industrial, es el calentamiento global generado por la emisión de gases de efecto invernadero de las fábricas, calefacciones y vehículos, causante de fenómenos meteorológicos extremos como la d.a.n.a. La segunda, de carácter político, es la incompetencia culpable de la administración estatal y autonómica, cuya irresponsable pasividad y negligencia podría tacharse de homicida. La tercera, de características económicas y sociales, es la suburbanización completa de la periferia agraria de la ciudad de Valencia, o sea, la conversión de los municipios de la Huerta en un gran suburbio-dormitorio y en una zona poligonera logística, comercial e industrial. La cuarta, consecuencia de la anterior, es la motorización generalizada de la población suburbial, forzada por la tajante separación que el desarrollismo ha implantado entre los lugares de trabajo y de residencia.
El calentamiento global debido a la quema colosal de combustibles fósiles por parte de la actividad industrial y la circulación, ha sido llamado “cambio climático” por los dirigentes para disimular su naturaleza económica. Los maquillajes ecológicos a que ha dado lugar la aparente oposición de las élites al aumento global de temperatura han promocionado un capitalismo “verde” de poco efecto en las coronas de las metrópolis, modeladas por un urbanismo salvaje y unas infraestructuras viarias envolventes que vuelven inoperantes incluso las medidas “descarbonizadoras” más pueriles (puntos de recarga eléctrica, ajardinamientos, uso de bicicletas, etc). ¿Qué sostenibilidad puede darse en espacios metropolitanos insostenibles por esencia?
La gentuza gobernante y la clase política en general no es absolutamente inepta en todos los terrenos, al contrario, es bastante capaz en lo que concierne a sus propios intereses, ajenos claro está a los intereses de la población que administran. La profesionalización de la gestión del poder ha fabricado seres con una psicología especial, muy centrada en la disputa partidista por parcelas de autoridad y con una falta de sentido de la realidad tan grande que permite aflorar sin pudor su lado más canalla y fullero, librando involuntariamente al espectáculo una imagen de parásito y estafador. Nadie se merece ese tipo de políticos, ni siquiera los que les votan, pero dada la manera de funcionar el sistema de partidos y los medios de comunicación, no pueden haber de otra clase.
En la actualidad, el área metropolitana de Valencia, la AMV de los asesinos del territorio, apelotona a cerca de un millón de personas, mayoritariamente trabajadores, sobrepasando la población de la misma capital. Esta concentración poblacional es un hecho dinámico, de origen relativamente reciente. A partir de los años sesenta del pasado siglo se desencadenó un proceso triple de industrialización extensiva, urbanización descontrolada y regresión agrícola, por el cual la periferia urbana se convirtió en un foco económico de primera magnitud, paraíso de los promotores inmobiliarios e importante fuente de empleos. Desarrollismo de la peor especie. Para el caso que nos ocupa, los municipios de la Horta Sud, que en 1950 apenas superaban todos juntos los cien mil habitantes, hoy, en 2024, ya satelizados y proletarizados, alcanzan el medio millón. Solamente un pueblo como Torrent, sobrepasa los 90.000 habitantes. La comarca alberga además 27 polígonos industriales y tres grandes superficies comerciales. Es atravesada por la rambla de Chiva, o del Poio, una torrentera que recoge aportaciones de varios barrancos y toda clase de vertidos contaminantes, yendo a parar a la Albufera. Ni qué decir tiene que los rendimientos pecuniarios del negocio inmobiliario colmataron a muchos de ellos, mientras edificios, naves, calles e incluso huertos se repartían por las zonas inundables, y los de concepción más insensata ocupaban los bordes o incluso partes del mal cuidado cauce de la rambla principal, que recogía aguas de la Foya de Buñol. Curiosamente, la ciudad de Valencia se ha salvado de la riada gracias al desvío canalizado del Turia construido en tiempos de Franco, garantizando una división geográfica “de clase” que las autopistas de circunvalación y los corredores del AVE no han hecho más que reafirmar. A un lado, la Valencia gentrificada, la de los turistas, hombres de negocios y funcionarios, con el precio de la vivienda y el alquiler por los cielos; al otro, las excrecencias metropolitanas carentes de servicios públicos eficaces, habitadas mayoritariamente por gente modesta de medios escasos. Simplificando: la Valencia de las clases posburguesas y la no-Valencia de las clases populares.
El crecimiento de la AMV destapó problemas de conectividad entre el extrarradio y el centro, obligando a una movilidad deficientemente asistida por autobuses, metro y trenes. Además, la conexión entre municipios es casi nula. En la periferia-dormitorio se vive de cara a la capital, no de cara al vecino. En consecuencia, la conversión del trabajador de las afueras en automovilista frenético es obligatoria: el coche es la prótesis necesaria del proletariado posmoderno. Es un instrumento de trabajo cuyo mantenimiento corre de su cuenta. Como resultado, de los 2’7 millones de desplazamientos diarios que hay en la corona metropolitana, las tres cuartas partes se hacen en vehículo privado. El parque de automóviles es ahora impresionante: en 2022 por la AMV aparcaban más de un millón de turismos, furgonetas y camiones, y cerca de 500.000 lo hacían en la propia Valencia. Entre 50 y 60 vehículos por cada cien habitantes. No sorprende entonces que los coches hayan sido las máquinas más siniestradas por la “barrancada” -44.000- y que su amontonamiento por todas partes parezca tan impresionante.
“Solo el pueblo salva al pueblo” es un eslogan espontáneo que ha hecho fortuna al comienzo de la tragedia. La ausencia total de reacción administrativa había sido felizmente suplida por la presencia de miles de voluntarios llegados de cualquier parte de España que realizaron las tareas más urgentes: limpieza de barro y enseres estropeados, achique de locales, atención a ancianos y enfermos, reparto de agua y alimentos... Adolescentes de la capital, enseñantes, vecinos afectados, cocineros, bomberos, médicos, enfermeros, improvisaron grupos de trabajo, comedores, farmacias ambulantes, puntos de reparto, alojamiento y hasta un hospital de campaña para responder a las urgencias del momento. Cuando el Estado fallaba, cuando la chusma burocrática que toma decisiones equivocadas escurría el bulto acusándose unos a otros, cuando los bulos inundaban las redes sociales, emergía la sociedad civil, el voluntariado, sin más motivación que la solidaridad y la empatía con los damnificados. Los primeros cinco días estos han sobrevivido sin más ayuda que la de aquél. Lo que nos induce a creer que a poco que el pueblo se autoorganice y se libere de trabas en condiciones menos extremas, el Estado y la clase política sobran. Realmente nadie los necesita. El horror, la inhumanidad y la política parda van de la mano. Incluso según los parámetros de verdad típicos de la sociedad del espectáculo, esa confraternidad malhechora es real, puesto que ha salido por la tele.