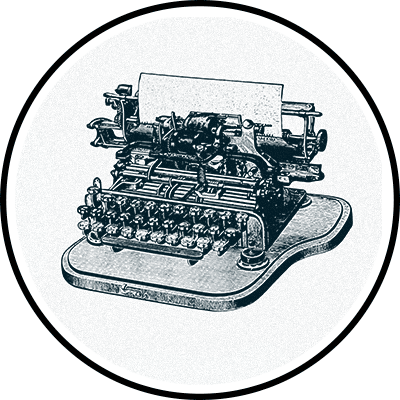(Ahora que vuelve con más fuerza que nunca la persecución, el acoso, la estigmatización, la batida, el ojeo, el cerco al emigrante por todas partes, y especialmente en los cada vez más vergonzosos, más infames EEUU, por parte de un miserable, un ser despreciable que nunca debió abrir los ojos a este mundo y que, a pesar de ser él mismo descendiente de emigrantes, no duda en mandar, en azuzar, además de los agentes del Servicio del Control de Inmigración y Aduanas, a las agencias federales FBI, DEA, ATF… y al Servicio de Alguaciles, suerte que allí no hay corridas de toros, sino también enviaría a los Alguacilillos, a hacer redadas masivas de emigrantes, familias enteras, y cazarlos como si fueran animales. Ahora que vuelve todo eso me acuerdo de este cuento (del que aquí solo aparece un fragmento) que escribí hace muchos años donde se relata la doble tragedia, la doble desgracia, el cruel destino del emigrante que ya no pertenece a ninguna parte)
Por fin llegó el esperadísimo día de la partida y su mujer, sus hijos y nietos, fueron a despedirle al aeropuerto. Ante la inminencia del viaje, su mujer se hizo el firme propósito de no insistirle más en la inconveniencia, en el error que se disponía a cometer. Pero en el último momento, y después de las recomendaciones de rigor, le recitó una vez más, esta vez al oído, el poema “Donde fuiste feliz alguna vez” de Félix Grande, recalcando, sentando bien cada palabra, cada frase, cada silencio entre una estrofa y otra.
Lo hacía con la esperanza de que meditara sobre eso durante el largo viaje. Balbino la escuchó aparentemente sin hacerle mucho caso, más pendiente del reloj y de las pantallas electrónicas donde esperaba ver la hora de salida de su vuelo, que de lo que le decía la pesada de su mujer. Cuando despegó el avión, Balbino miró por la ventanilla y vio la gigantesca, la inabarcable ciudad de México DF y más allá el golfo de México y después la inmensidad del océano. Aterrizaron sin novedad en Madrid al mediodía del día siguiente.
Cogieron un taxi que les llevó hasta el céntrico hotel donde su hija tenía reservadas dos habitaciones. Después de comer, cada uno se fue a descansar a su habitación. Balbino intentó descabezar una siesta pero estaba demasiado nervioso, demasiado excitado e impaciente por viajar a su pueblo. Y llamó a la recepción del hotel para alquilar un coche y cuando le avisaron de que podía pasarse a recogerlo cuando quisiera, saltó de la cama, cogió una pequeña maleta de mano preparada al efecto, se despidió de su hija y bajó hasta el aparcamiento donde le esperaba el coche. Salió de la ciudad por la carretera de Andalucía y en menos de un par de horas, tranquilamente, recorrió los ciento y pocos kilómetros que separaban Madrid de su pueblo. Entonces le ocurrió una cosa muy curiosa: a medida que se acercaba a su destino, tenía menos ganas de llegar. Hizo varias paradas: una vez a echar gasolina y otra a tomar un café en un restaurante de carretera, y otras tres para observar el paisaje. Y en cada parada parecía que perdía parte de las ansias por llegar.
En la última de las paradas que hizo, ya apenas a un kilómetro de las afueras del pueblo, Balbino frenó al llegar a lo alto de una cuesta desde la que se veía todo el pueblo. Un pueblo que en un primer y apresurado vistazo le pareció el doble de grande del que recordaba. Hizo una mueca de desagrado al ver las feas urbanizaciones de adosados donde antes había unas eras donde jugaba al fútbol y unas charcas donde se bañaba y cazaba ranas con un pañuelo rojo.
Fue un principio muy poco prometedor. Antes de seguir adelante, Balbino decidió aparcar el coche en el arcén, se sentó en un mojón de piedra encalado y desde allí contempló emocionado la hermosa puesta de sol que bañaba al pueblo con una delicada luz de color miel. En ese momento vio algunos cohetes ascendiendo y dejando en el aire unas apenas perceptibles estelas blanquecinas, y finalmente explotando en pequeñas nubecillas que lentamente se deshacían en la soñolienta luz de la tarde ya moribunda. Balbino recordó que por aquellos días eran las fiestas y se alegró de la coincidencia. “Así será más fácil encontrarme con la gente y disfrutaré mucho más de la visita”, pensó.
Cuando el sol se ocultó del todo por la pequeña sierra que cerraba la llanura al oeste y los cohetes dejaron de ascender y explotar en un cielo que ya había adquirido un tono grisáceo de agua sucia, Balbino se levantó del mojón, se sacudió la culera del pantalón y se dirigió al coche. Ya dentro del coche, agarró la llave de contacto y al momento la soltó como si le quemara. Estuvo un buen rato mirando a través del cristal del parabrisas al pueblo que acababa de encender sus luces y ahora el viento traía ráfagas de música de pasodoble. Al poco rato agarró otra vez la llave de contacto y arrancó el coche, pero apenas dio un par de acelerones volvió a tomar la llave de contacto para apagar el motor.
Apenas estaba a un kilómetro, pero le parecía estar más lejos que cuando estaba en su barrio del Distrito Federal. Tenía a su querido y añorado pueblo delante de él y sin embargo le parecía más lejano e inalcanzable que nunca. Tan inalcanzable e inaccesible como un sueño. Entonces recordó los versos de Félix Grande tal y como se los había recitado su mujer al despedirse de él. Él también conocía esos versos de memoria. Llevaba muchos días con sus noches luchando contra ellos, contra su implacable mensaje, hasta que al final, a unos pocos centenares de metros de su destino, le tomaron por la espalda y le vencieron, mostrándole con toda la contundencia la verdad, toda la amarga verdad, toda la inapelable e incontestable sabiduría que contenían, diciéndole a gritos lo equivocado que estaba.
Definitivamente se declaró vencido por la evidencia de que al lugar donde fue feliz no debiera tratar de volver. Ahora cayó en la cuenta de que no podía continuar ni un metro más si quería preservar en la memoria, como hasta ahora lo había hecho, ese lugar y ese tiempo donde una vez fue feliz. “No, no daré un paso más”, dijo para sí arrancando el coche, girando en la carretera desierta y acelerando para volver a Madrid donde, si apretaba un poco el acelerador, todavía podía llegar a tiempo para cenar con su hija. Y mientras aceleraba por aquella carretera ennochecida mirando por el retrovisor los últimos rescoldos del ocaso mezclados con los resplandores de ascua de las luces del pueblo, Balbino, con lágrimas en los ojos, fue recordando los versos que le habían enseñado una de las cosas más importantes de la vida: a no meterse en el peligroso laberinto de la añoranza de un tiempo que no volverá, a alejar de sí el agridulce veneno de la nostalgia.
Unos versos que, como decía su mujer, parecían haber sido escritos para él. Pero eso ocurre siempre con los buenos poemas, que parecen escritos única y exclusivamente para uno mismo. Y con la voz tomada por la emoción, empezó a recitar en voz alta: “Si la felicidad te la dio una mujer”, dijo acordándose de su media novia del pueblo, “ahora habrá envejecido u olvidado y sólo sentirás asombro, el anticipo de las maldiciones. Si una taberna fue”, dijo acordándose de un bar al que iba con sus amigos a jugar al billar y a la máquina de Pinball, “habrá cambiado de dueño o de clientes y tu rincón se habrá ocupado con intrusos fantasmagóricos que con su ajeneidad, te empujan a la calle, al vacío. Si fue un barrio”, dijo acordándose del suyo, “hallarás entre los cambios del urbano progreso tu cadáver diseminado.
No debieras volver jamás a nada, a nadie, pues toda historia interrumpida tan sólo sobrevive para vengarse en la ilusión, clavarle su cuchillo desesperado, morir asesinando. Mas sabes”, añadió para terminar mientras echaba una última mirada de despedida por el retrovisor, “que la dicha es como un criminal que seduce a su víctima, que la reclama con atroz dulzura mientras esconde la mano homicida. Sabes que volverás, que te hallas condenado a regresar, humilde, donde fuiste feliz. Sabes que volverás porque la dicha consistió en marcarte con la nostalgia, convertirte la vida en cicatriz; y si has de ser leal, girarás errabundo alrededor del desastre entrañable como girase un perro ante la tumba de su dueño...su dueño...su dueño...”
Balbino llegó a tiempo de cenar con su hija. Al día siguiente voló con ella a Santander y allí pasó unos muy agradables días. Por la mañana la acompañaba hasta el palacio de La Magdalena, donde ella impartía un curso en Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Después se iba a dar un paseo por los jardines y el paseo de Pereda. Si salía el sol se daba una buena caminata por la playa con los zapatos en la mano. Al mediodía se iba a comer al Cañadío o a la terraza del hotel Londres. Por la tarde se tomaba un helado en Regma y recorría de nuevo el paseo marítimo o se subía al barco turístico que daba una vuelta por la bahía. Por la noche cenaba con su hija en cualquier terraza que les saliera al paso y después se tomaban un gin-tonic y volvían al hotel dando un paseo. A veces paraban para ver subir la marea y su hija miraba con disimulo a su padre que, agarrado a la barandilla, contemplaba fijamente y en silencio las olas.