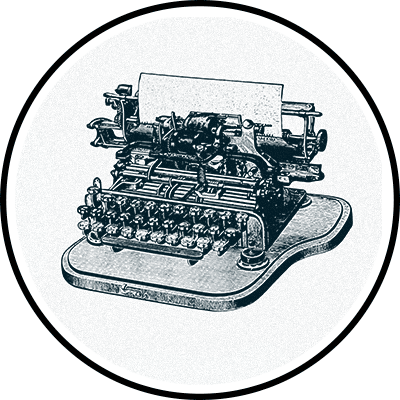Sé que tengo una deuda con mis lectores porque en el año 2019, con motivo del recuerdo de la nefasta fecha del 23 de febrero de 1981, escribí un artículo rememorando algunos momentos dramáticos que me tocó vivir cuando el teniente coronel Antonio Tejero entró en el Congreso de los Diputados, revolver en mano y ordenando que todos nos tirásemos al suelo mientras resonaban los disparos de las metralletas.
Efectivamente, aquel artículo terminaba cuando yo había acabado de orinar en uno de los lavabos situados en la parte alta del hemiciclo, tras asistir a un grave enfrentamiento entre Rafael Escudero —que luego fue presidente de la Junta de Andalucía— y uno de los guardias civiles que nos vigilaba mientras hacíamos "pipí".
"Y en ese momento, gracias a Dios, el guardia de la puerta del lavabo que oyó las voces del interior entró decidido y nos conminó a salir.
― ¡Ea, se acabó! ¡Todo el mundo fuera! Aquí no se mea más. Cada uno a su asiento y en silencio. ¿Entendido? Y si no, ésta se mueve. ―dijo mientras balanceaba amenazadoramente su metralleta.
Y nos fuimos a nuestros escaños donde siguieron pasando cosas que contaré otro día porque, una vez más, se me acabó el espacio."
El artículo de referencia lo puede encontrar pulsando aquí: Así que, de acuerdo con lo prometido, prosigo.
Cuando la angustia te atenaza el alma
Las horas pasaban muy lentamente. Todos estábamos expectantes esperando ver entrar al nuevo dictador, "militar, por supuesto" como anunció desde la tribuna el guardia golpista. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, la mayor preocupación era desconocer qué había pasado cuando los guardias sacaron del salón de plenos al presidente del gobierno, Adolfo Suárez, así como a Felipe González, a Alfonso Guerra, al ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún y al general Gutiérrez Mellado.
Gracias a Dios seguían vivos, aunque no lo supimos hasta el mediodía siguiente en que los golpistas abandonaron el Congreso saliendo precipitadamente por las ventanas de la planta baja. Fueron horas de incertidumbre. En ningún momento pensé que a mí me fueran a fusilar. Pensaba, eso sí, que si el golpe triunfaba me pasaría muchos años en la cárcel.
En quien no podía dejar de pensar era en mis hijos, tan pequeños, tan inocentes...

Por fin, libres
Pasada la tormenta y la amenaza de que en España se repitiera otra guerra civil, los ciudadanos madrileños no se hicieron de rogar y por miles se lanzaron a la calle y hasta las puertas del Congreso de los Diputados para manifestar su alegría y solidaridad con quienes habíamos pasado tan difícil trance. Yo, como pueden imaginar, la primera cosa que hice fue coger un taxi e irme como el rayo al aeropuerto, en busca del Puente Aéreo, para ver y abrazar a mis tres primeros hijos: Juan de Dios, que tenía nueve años; Maricarmen que tenía seis y mi Cucho, Israel que tenía cuatro añitos.
Era el principio de la tarde, cuando llegué a la escuela de la Plaza Lesseps de Barcelona. El director y los profesores salieron a saludarme emocionados y llamaron a los niños que estaban en sus respectivas clases.
El primero en aparecer fue Juan de Dios. Para él su padre había protagonizado una gran aventura. Por eso, cuando me vio daba saltos de alegría al tiempo que gritaba:
¡Bien, papá, bien! ¡Les habéis ganado! ¡Les habéis vencido! Tenía nueve años.
Luego apareció mi niña. Seis añitos. Ella no alcanzaba a ver la gravedad de lo que había pasado, pero recuerdo que su carita estaba triste. Sin duda sabía que su padre había estado prisionero en un sitio donde los guardias no le dejaban salir. Me la comí a besos.
Y finalmente apareció el pequeño, Israel, cuatro añitos. Lloraba desconsoladamente al tiempo que me abrazaba con sus tiernos bracitos. Le consolé como pude para que fuera consciente de que su padre estaba con él. Hasta que al final, ya más calmado y sin retirase de mí, me dijo:
—Papá, los niños en la clase me habían dicho que te habían matado.
En aquel momento juré odio eterno a los golpistas, culpables de las lágrimas de un niño inocente, al que habían dicho que habían matado a su padre.
Y por fin, en Almería
Mi tierra andaluza a la que yo representaba con orgullo en el Congreso de los Diputados. Una vez que se impuso el sosiego en mi familia y la tranquilidad de los niños, volví como el rayo al aeropuerto de Barcelona para buscar la forma de llegar cuanto antes a Almería. Quería que los almerienses me vieran caminar por el Paseo principal, saludando a unos y a otros, respondiendo a las preguntas que me formulaban y correspondiendo a los abrazos con que muchos querían demostrar su alegría al verme. Y así, rodeado de amigos y compañeros, llegué hasta la puerta de la farmacia principal de la ciudad, propiedad del padre de mi amigo y compañero el diputado Joaquín Navarro Esteban.
Si Joaquín estuviera vivo le pediría permiso para escribir un anecdotario sobre la personalidad de su padre. Me contó tantas cosas increíbles, y al mismo tiempo tan curiosas como extravagantes, que podrían rayar en lo verdaderamente inconcebible. Por ejemplo, cuando me decía que su padre, el farmacéutico, aseguraba que Fraga Iribarne, ministro de Gobernación con el general Franco, era más comunista que Santiago Carrillo.
Con estos antecedentes podrán entender a la perfección el alcance de este diálogo.
—Hola, Juan de Dios, hijo mio. ¿Cómo estás? —Me dijo el farmacéutico al verme pasar por delante de su farmacia— Supongo que habrás pasado mucho miedo cuando viste entrar violentamente en el hemiciclo a tantos guardias.
—Pues sí, doctor Navarro, —le dije al tiempo que le correspondía a su fraternal abrazo—. Lo pasé mal, sobre todo porque me imaginaba el futuro que les esperaba mis pobres hijos.
En este punto se le iluminó la cara al bueno del doctor Navarro y me dijo lo siguiente:
—Verás. Como tú sabes, el teniente coronel Antonio Tejero fue comandante en jefe del puesto de la Guardia Civil en Almería, lo que propició que tuviésemos una buena amistad. Por esa razón, y sabiendo que tú lo estarías pasando mal, llamé inmediatamente al Congreso de los Diputados con la intención de hablar con él. A los pocos segundos se puso un mando intermedio del Cuerpo, supongo que sería un sargento o un cabo de los que integraban el grupo de asalto al Congreso, y le dije:
—Buenas tardes. Soy el doctor Navarro, farmacéutico de la Farmacia que está en el Paseo de Almería, y gran amigo del teniente coronel Tejero. Dígale usted que estoy al teléfono y que preciso hablar urgentemente con él.
—A los pocos minutos sonó al otro lado del hijo telefónico la voz del jefe golpista quien muy afectuosamente me dijo:
—Hola, doctor Navarro. A sus órdenes —A lo que yo respondí:
—Coronel Tejero, quiero manifestarle mi especial preocupación por la integridad personal del diputado Juan de Dios Ramírez Heredia. Este joven político es intimo amigo y compañero de mi hijo Joaquín. Se llevan como hermanos y yo le respeto como si también fuera hijo mío.
Yo oía y observaba al bueno del padre de mi compañero, mientras se le iluminaba el rostro, supongo que saboreando el impacto que me deberían causar las palabras que me diría a continuación:
—Doctor Navarro —dijo el coronel con voz firme— esté usted tranquilo, porque el diputado Ramírez Heredia queda bajo mi personal protección.
¡Chúpate esa!