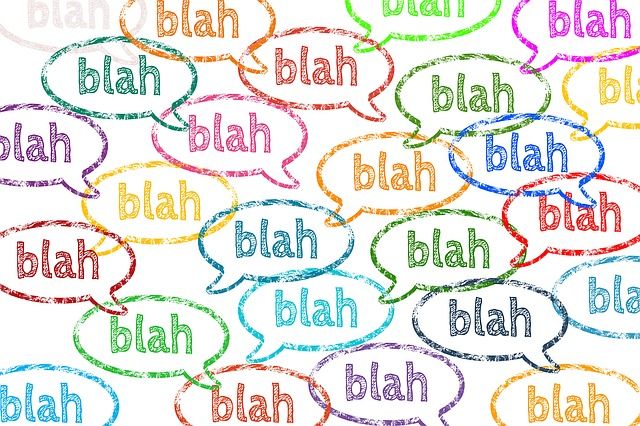En nuestro país, la gente está desorientada, con un futuro cada vez más incierto y, en consecuencia, es infeliz. La vida política es áspera y desesperada. Pero mientras esa voz hablaba en nombre de algo... ¿en nombre de quién o de qué se puede alzar aquí una voz? Porque no basta con que quien habla diga cosas verdaderas y exprese opiniones compartidas. Para que su palabra sea verdaderamente escuchada, debe hablar en nombre de algo. En definitiva, en toda cuestión, discurso o conversación, la pregunta decisiva es: ¿en nombre de qué estamos hablando?
Los expertos hablan en nombre de los saberes y técnicas que representan. Pero hablar en aras de nuestro saber o de nuestra propia competencia no es hablar en nombre de algo trascendente. Quien habla en nombre de un saber o una técnica, por definición, no puede hablar más allá de sus límites. Ante la urgencia de nuestras preguntas y la complejidad de nuestra situación, sentimos que ninguna técnica ni saber parcial puede darnos una respuesta. Por eso, aunque estamos obligados a escucharlos, no podemos creer en las razones de técnicos y expertos. La economía y la técnica pueden, quizás, tomar el lugar de la política, pero no pueden darnos el nombre en cuyo nombre hablar. Por eso, todavía podemos nombrar las cosas, pero ya no podemos hablar en nombre de algo que las trascienda.
Esto vale también para el filósofo cuando pretende hablar en aras de un saber que se limita a una disciplina académica. Si la palabra de la filosofía tenía sentido, era porque no hablaba a partir de un saber preestablecido, sino desde la conciencia de un no saber; es decir, a partir de la suspensión de toda técnica y de todo saber. La filosofía no es un ámbito disciplinario, sino una intensidad que puede animar cualquier ámbito del conocimiento y de la vida, apremiándolo a enfrentarse a sus propios límites. La filosofía es el estado de excepción declarado en todo saber y en toda disciplina. Este estado de excepción se llama verdad. Pero no hablemos en nombre de la verdad. La verdad es el contenido de nuestro discurso. No podemos hablar en nombre de la verdad, sólo podemos decir lo verdadero. ¿En nombre de qué puede hablar hoy el filósofo?
Sean cuales sean las razones que nos han llevado a esto, sabemos que ya no podemos hablar en nombre del omnipotente. Y lo hemos visto: ni siquiera podemos hablar en nombre de la verdad, porque la verdad no es un nombre, sino un discurso. Es la ausencia de un nombre lo que dificulta tomar la palabra a quien tenga algo que decir. Sólo hablan los astutos y los imbéciles, en nombre del mercado, de la crisis, de pseudociencias, de siglas, de partidos y ministerios, casi siempre sin tener nada que decir.
Quien encuentra al final el coraje para hablar, sabe que habla (o, potencialmente, que calla) en nombre de un nombre que falta. Hablar (o callar) en nombre de algo que falta significa experimentar o plantear una exigencia. En su forma pura, la exigencia es siempre la exigencia de un nombre ausente. Y, viceversa, el nombre ausente nos exige que hablemos en su nombre.
Pero aquél que se decide finalmente a hablar -o a callar- en nombre de esa exigencia, no necesita, para su palabra o para su silencio, de ninguna otra legitimación.