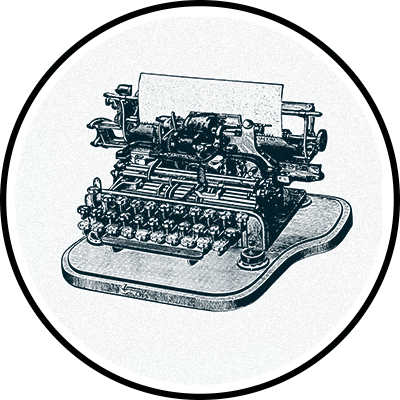La masiva huelga de los transportistas está tensando brutalmente las cadenas de suministro y forzando paradas en numerosas empresas y fábricas. El transporte, sistema sanguíneo de las economías modernas, es el sector estratégico fundamental que hace viables las grandes acumulaciones de población en las metrópolis modernas y la operativa de las cadenas nacionales y globales de valor.
El colapso del transporte genera la parálisis de los sectores de la construcción, la siderurgia, la industria láctea gallega, la automoción o la industria del plástico. Hasta la hostelería, un sector económico que ya ha sufrido hasta la extenuación con los confinamientos asociados a la pandemia de Covid 19, ve peligrar ahora las entregas de los proveedores y la posibilidad de iniciar una recuperación viable.
Mucho se ha hablado y escrito estos días sobre la huelga del transporte y sus convocantes, sobre la presunta influencia de la ultraderecha entre los huelguistas, sobre su representatividad o sobre el sistema fiscal que rodea al gasóleo usado por los profesionales de la carretera. Queda, sin embargo, por resaltar un hecho fundamental: la huelga del transporte, y la consiguiente paralización de las cadenas de suministro en nuestro país, es el último síntoma, hasta ahora, de la gran confluencia de una serie de crisis interdependientes y de largo calado que amenazan con transformar nuestra sociedad de una forma sustancial. Detengámonos brevemente en la fisionomía de dichas crisis:
En primer lugar, la crisis de la globalización unipolar, basada en la hegemonía occidental. El estallido de la guerra de Ucrania, que ha impactado brutalmente sobre los precios del petróleo y otras materias primas, constituye la primera gran batalla entre el Imperio declinante (Estados Unidos) y los nuevos actores globales emergentes (Rusia y China). En esta guerra, nuestro país ha elegido el bando norteamericano. Pero la guerra tiene también otra dimensión: es un enfrentamiento abierto entre las potencias financieras y de servicios (Occidente) y las potencias centradas en la producción (industrial, en el caso de China; de materias primas y energía, en el caso de Rusia). El enfrentamiento militar, hasta el momento, está limitado a ciertos escenarios geográficos concretos (Ucrania, Siria…): Pero la guerra económica es ya una realidad ubicua. En esa guerra económica cada bloque golpea con lo que tiene y sufre los golpes en lo que le falta: el caos se apodera del sector financiero ruso, mientras las cadenas de suministro occidentales colapsan por la subida de los precios de la energía y la escasez de materias primas como el aluminio, el níquel o el maíz. Los trabajadores de todo el mundo son, como siempre, los principales damnificados de una conflagración que multiplica los precios y detiene el crecimiento económico.
En segundo lugar, la crisis del modelo productivo neoliberal y posfordista, que acompañó a la globalización. El neoliberalismo utilizó todo tipo de innovaciones legales, tecnológicas y de transporte para fragmentar y descentralizar los procesos productivos, debilitando el contrapoder obrero. La subcontratación, el recurso a los “falsos autónomos”, las plataformas digitales, la contratación temporal y a tiempo parcial. Todo ello tenía como objetivo fragmentar y debilitar las comunidades obreras de resistencia en las cadenas de valor. Estas estrategias han impactado brutalmente sobre sectores (como el del transporte o el del taxi) que se consideraban a sí mismos como parte del “pequeño empresariado” y, por tanto, se sentían vinculados culturalmente con el conservadurismo individualista. La subcontratación y las plataformas han precarizado y proletarizado a estos sectores hasta un extremo insostenible y les han empujado a la acción, en un contexto de crisis creciente.
En tercer lugar, la crisis del modelo de representación de los intereses sociales estructurado en la Transición. La acumulación de crisis y el aumento de la precariedad, junto al adocenamiento creciente de los sindicatos mayoritarios y de las entidades empresariales hegemonizadas por la gran empresa, han llevado a la aparición, cada vez más común, de entidades y plataformas que pretenden representar el descontento de sectores concretos, que se sienten abandonados. Hablamos de los transportistas, pero también de las kellys, de los riders, de los trabajadores de las subcontratas del metal en Cádiz, de los pescadores o de los pensionistas. El gobierno se encastilla en un modelo de representación que está haciendo agua por todas partes. Escondiéndose tras el legalismo más estrecho, va a acelerando el día en que la frustración generalizada en múltiples sectores diversos y fragmentados encuentre referentes comunes y formas unitarias de organización. La ultraderecha se ofrece para generar esos referentes, entre la confusión y pasividad de una izquierda social paralizada.
En cuarto lugar, ya lo hemos apuntado, la crisis de la izquierda militante. Las organizaciones de la izquierda social (sindicatos, partidos, prensa, etc.) se muestran incapaces de organizar y dar sentido a los descontentos plurales de una sociedad fragmentada y precarizada. Los miles de fragmentos que componen la mayoría social, tras la labor disolvente del neoliberalismo, no comparten los mismos códigos culturales y organizativos, las mismas culturas de movilización ni el mismo discurso. Una izquierda elitista y ensimismada, centrada en la batalla cultural y no en los problemas de la realidad material y cotidiana, es incapaz de expandir su influencia más allá de algunos sectores concretos. Para organizar al pueblo, hace falta que te guste el pueblo, y la primera tarea (y la segunda, y la tercera) para ello es escuchar al pueblo. Sobre todo, cuando el pueblo se muestra irreductiblemente fragmentado y plural.
En quinto lugar, la crisis ecológica, que amenaza con devastarlo todo. La guerra, con la expansión del gasto en defensa y las crecientes subvenciones para la supervivencia de sectores concretos, puede detener o ralentizar el proceso de transición ecológica, provocando que la Unión Europea busque la autosuficiencia energética reabriendo minas de carbón y multiplicando el uso de la energía nuclear. En este contexto, el colapso del sistema económico global no consistirá en una historia romántica de huertas ecológicas y meditaciones espirituales, sino en un desastre global hecho de guerras por los recursos y saqueos y migraciones forzadas.
Así pues, la huelga de los transportistas no es un asunto baladí, sino el primer síntoma de la confluencia de grandes crisis interdependientes que pueden devastar nuestro mundo hasta volverlo irreconocible. Grandes crisis, además, que se despliegan cuando nuestros dirigentes han tomado una peligrosa costumbre: negar la realidad que tienen ante sus narices. La realidad, por ejemplo, de que el fin de una huelga que es capaz de paralizar a un sector económico estratégico se negocia con los que la convocan y organizan, no con los de siempre, aunque estos últimos nos resulten más fiables.