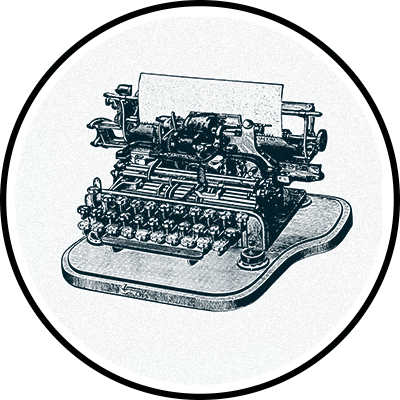La narrativa que los distintos referendos van dejando en Europa no resulta precisamente halagüeña. El que tenía como asunto la salida o permanencia del Reino Unido en la Unión Europea terminó siendo un Brexit y muchos británicos, en especial los jóvenes y los habitantes de las zonas urbanas, amanecían desconcertados al día siguiente: no se esperaban semejante resultado, muchos no fueron a votar y en consecuencia exigían una nueva votación. Incluso los Lib-Dems están haciendo ahora campaña para que el resultado de la negociación para la salida de su país del club europeo sea sometido también a nuevo referéndum.
Escribo este comentario en el avión que me devuelve a Madrid después de dos días pasados en Roma para analizar los retos de la política de defensa y seguridad europeas. Allí he tenido la posibilidad de conocer la opinión de algunos amigos italianos respecto del reciente referéndum -al que sería mejor calificar de plebiscito- que condujo a la reforma constitucional planteada por Matteo Renzi a su rechazo y a su autor a la dimisión.
No son desde luego semejantes ambos procesos, aunque los dos tienen un carácter que se diría constituyente o al menos esencial. Pero más allá de perderme en disquisiciones que no podrían ser objeto de este artículo, lo que es muy cierto es que las dos votaciones han activado procesos que a veces tienen poco que ver con la decisión que se ha sometido a su criterio superior.
A los británicos, cuyas principales preocupaciones se sitúan en la emigración y el deficiente funcionamiento de su sistema de sanidad, los euroescépticos del UKIP les prometerían que con el Brexit los inmigrantes cesarían de llegar y que el Reino Unido recuperaría una cifra impresionante de dinero con el que mejorar su organización sanitaria. Ahora resulta que el cumplimiento de la primera de las promesas dependerá del resultado de la negociación de la salida y en cuanto a la segunda el mismo Farage ha reconocido que era una simple mentira.
Más singular resulta el caso italiano. Un senador de ese país me contaba que cuando hacía campaña en favor del sí, algún ciudadano le decía que estaba dispuesto a votar en ese sentido pero que nadie le había explicado cómo mejoraría su vida en los aspectos económicos o sociales si el texto resultaba finalmente aprobado. Un cambio constitucional que modifica el Senado, facilita la elección del Presidente de la Republica o del poder judicial por la mayoría gobernante no parece que mejore en demasía la vida cotidiana de los ciudadanos. No se trataba de eso, pero esos sentimientos eran los que activaba precisamente el referéndum y esa ha sido una de las causas por las que lo ha perdido el primer ministro saliente.
Algo parecido ocurriría sin duda en el supuesto de que pusiéramos a referéndum en España cualquier reforma constitucional.
Y eso es lo que tiene la democracia directa que ahora tiene como principales valedores a los partidos populistas, que permite a los ciudadanos responder como quieren a lo que se les pregunta, aunque no sea su respuesta acorde a la petición que se les formula. No otra cosa hacen por cierto algunos políticos. El general De Gaulle, que tantos referendos organizara, dicen que era seguido en todas sus ruedas de prensa por un periodista, que un día, cansado ante las evasivas respuestas del presidente le pidió directamente que por una vez le contestara a su pregunta. De Gaulle le dijo, querido amigo, estoy dispuesto a hacerlo, siempre que usted me pregunte lo que le voy a contestar.
Por más que hoy en día está de moda la crítica más exacerbada de las posibles a la democracia representativa, mi opinión es que ésta es la que mejor resuelve los problemas que tienen los ciudadanos. El uso -y mal uso- del referéndum tiende además a fragmentar las sociedades ante las que se presenta como aparente mejor solución. Sociedades divididas que luego cuesta mucho trabajo recuperar para la consecución de proyectos compartidos.
Habría que desplazar entonces el debate hacia la capacidad de los representantes, su servicio a la comunidad, el sentido ético en sus actuaciones. Y no en el estilo de democracia que pretendemos, demonizando a los representantes y sustituyéndolos por los procedimientos utilizados por los gobernantes autoritarios, si no dictatoriales.
La frivolidad de algunos, unida a la arrogancia de otros y a un mal entendimiento de lo que supone la gestión de la cosa pública nos está llevando a hacer buena la sarcástica definición que hacía Groucho Marx sobre la política: "el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico falso y aplicar después los remedios equivocados".
No estaría de más que pusiéramos algo de sentido común en este escenario.