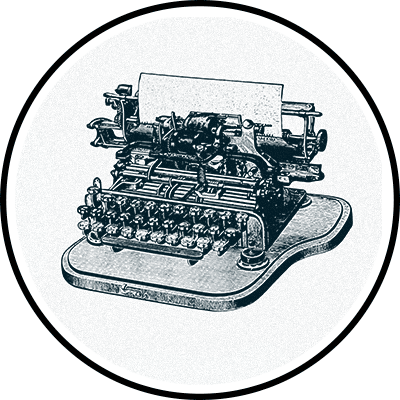"La filosofía es una batalla contra el embrujo de nuestra inteligencia por medio del lenguaje”, a tal frase quedó reducida la obra del filósofo Wittgenstein, como el slogan que define que el embrujo guaraní, en representación de toda una cosmovisión previa a la imposición cultural occidental, no es más que un “payé” que va más allá de lo individual, que propende a una construcción junto a los otros.
Por esta razón de inseminar, a los efectos de recuperar la voces que sobrevivieron a las pretensiones de genocidios culturales, voces, vocablos o conceptos, tal cómo “payé”.
En un segundo paso, maridar, vincular, empalmar los conceptos rescatados, reconceptualizados, con los imperantes en el occidente "civilizador" a los efectos de que no quede la pretensión del entendimiento de lo cultural en supuestas batallas emancipatorias, decoloniales o libertarias que nunca terminan siendo tales, salvo para el grupo o facción de tuteladores, que las gestan y las inician para beneficio selecto y provecho del grupo de privilegio del que son parte en nombre de un todos o un nosotros inexistente.
Horda, significante para redefinir lo indefinible, en relación a las tensiones democráticas. Todos y nadie a la vez, somos y no somos, esa masa que se manifiesta en las calles, en las redes virtuales o en la apatía silente. Desde el poder, quiénes lo detentan, lo administran y por ende lo padecen, nos dejan hacer y pensar sobre lo accesorio. El pueblo, o como lo queramos llamar, siempre estará ahí, como el tiempo heideggeriano, el poder transcurrirá sobre él y allí es donde debemos detenernos y depositar la mirada, la larga y la corta. La democracia entendida desde la posición del pueblo, desde tal directriz, sostiene su legitimidad teórica en al menos dos argumentos ontológicos tal como lo describiera Kant en relación a la defensa de la existencia de dios presentada por San Anselmo.
Performativamente, en peticiones de principios, nos educan (en el sentido liminar y disciplinar) para que asociemos, sin posibilidad de duda y por ende de pensamiento o de cuestión, a la democracia como la representación “natural”, “proverbial” o unívoca de un “pueblo” que debe ser representado. La otra petición de principios, subsiguiente a esta tautología es que el mecanismo, el procedimiento, que debe aplicarse sin discusión ni tensión es lo electoral.
A diferencia de la tribu, y en una resignificación de pueblo, masas o ciudadanía, tal como lo definió Paco Vidarte, en su vida y obra, la horda, es sin duda el ámbito en donde los sujetos nos hemos privado de los alcances de ser algo que ansíe o pretenda, comprender la posibilidad de ir más allá de nuestras propias instintividades a los que en algún momento las herimos de muerte.
No podemos ni queremos, ni nos ha sido dado retornar a ellas, tal vez, nos quede el profundizar el fantasma que nos posibilite la relación sexual, sin que la misma devenga en la reproducción y nos quedemos con el certificado extendido de que la humanidad no tiene sentido, bajo tal sentido, de ser continuada.
La democracia no existe por esto mismo. No puede haber sujeto que desee algo más que el deseo mismo, muchas veces inconexo como inexpresado. Es imposible que alguno de los existentes podamos sostener en continúo una idea general a la que alguna vez no traicionemos o la que no perforemos mediante la naturaleza ambigua de nuestras dudas y contradicciones que nos impulsan al mar o la corriente, en donde quedamos a expensas de esas fuerzas que nos exceden. En este imposible, surge la prometedora insensatez de la representación. El fantasma constituido de la representatividad opera como expectativa y se imprime en el registro simbólico cómo la ley del padre en su función, como la ley a secas, deviniendo el poder en un registro de lo jurídico, normativo y normal.
El deseo suspendido, posibilita la sensación de transgresión, dentro de las reglas de la horda, subvertida en tribu civilizada, bajo el significante amo de lo democrático.
Convivimos con la muerte a diario de cientos o millones de esos otros que no somos, llamados prójimos, próximos o hermanos, pero nos reflejamos en esa representatividad que precisamente no concreta, ni nunca se realiza, como el acto sexual, sino a través de estos mecanismos, formulaciones o teatralizaciones de lo simulado.
Nunca habrá una elección ni llamado a la misma, en donde la horda, travestida de pueblo, sea consultada si desea continuar viviendo bajo los términos democráticos, o si desea un despotismo ilustrado, o el sistema que fuese.
La democracia reina en la amplitud de su imposibilidad, en todo lo que no realiza y promete, en una política que deifica la muerte, cómo aquel ámbito que nos espera, inerte, para que librados a suerte, nos consustanciemos con el deseo que nos determina, ayer, ahora y siempre.
El poder desde las estructuras determina la realidad, no como lo señalaban los estructuralistas sino en su propia dinámica e interacción. Esto se comprueba cuando la intensidad se valida, una vez legitimada en el paso jurídico-legal de la instancia electoral. La confirmación se da palmariamente, cuando somos obligados o invitados a votar. No podemos votar por elegir u optar por un sistema de organización del poder, sino simplemente desde dentro mismo de las limitaciones y determinaciones que el poder establece, sin posibilidad de discusión.
Ni siquiera podemos urdir una emancipación o resistencia. Hace tiempo que la intelectualidad o la inteligencia, duerme en los laureles de las carreras académicas que promueven la acumulación de títulos de grado y de posgrado, de publicaciones indexadas en revistas que priorizan el cumplimiento de normas de estilo, antes que la posibilidad misma de pensar o de pensarse. La gravitación de estas corporaciones de intelectuales orgánicos no hace más que prestar un servicio invaluable al sistema dado que lo engrandece y fortalece a medida que se lo critica desde la óptica imposible de analizar el fenómeno desde las categorías del pueblo, olvidando que lo central, que lo neural es que pensemos en y desde el poder.
En la posibilidad y en el sagrado derecho que tenemos de proponernos otra cosa, otra forma de organizarlo y por ende de organizarnos. En tal afán, apenas sí denominamos de forma diferente al amo desde nuestra posición de esclavos. Tal dialéctica absoluta es el límite en donde mueren nuestras posibilidades como sujetos. Podemos ser populistas o liberales.
Consagramos lo electoral como la instancia final, perfecta y perfectible (sólo dentro de estos límites, limitantes claro está) de este gran negocio en que convertimos al pueblo, por tanto a la política y que llamamos democracia. Quizá se nos permita quedarnos tímidamente en el medio, pero no mucho más. Necesitamos cuestionarnos, preguntarnos, indagarnos, si es que seguimos necesitando parlamentos y en el caso que concluyamos que sí, de ver sí la conformación de los mismos debe ser tal como lo venimos realizando y sosteniendo.
El hechizo, el conjuro, el embrujo, el payé, debe ser disuelto, jaqueado, desactivado, es la primera e imprescindible emancipación, liberación a los efectos de pensarnos desde una posibilidad democrática libre de condicionamientos.