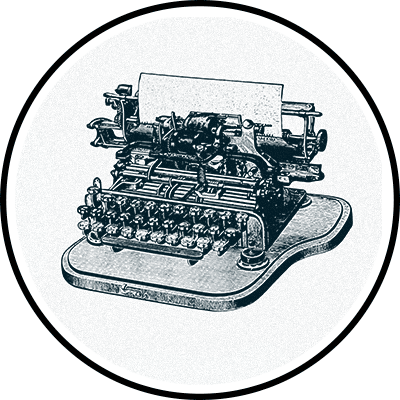Hace poco, paseando por Madrid, me encontré por la calle a uno del pueblo, pariente lejano por más señas, y después de saludarnos me preguntó por la novela que había escrito. Acababa de enterarse de su existencia, más vale tarde que nunca, a pesar de los años que llevaba publicada, y acto seguido añadió: “será cosa de rojerío”, a lo que yo contesté dándole la razón, porque no ofende el que quiere sino el que puede y, además, a este tipo de seres no se les puede ni se les debe llevar la contraria. Primero porque es una pérdida de tiempo y segundo porque digas lo que digas no vas a sacarles de su ignorancia, en la que llevaba felizmente chapoteando toda su vida, cual gorrino en su charca.
Después de despedirme de aquel hombre por el que no sentí odio ni resentimiento alguno, tan sólo piedad, como se puede sentir por alguien a quien ha sobrevenido una desgracia. Y no es poca desgracia que un trabajador, un obrero, como era ese hombre, hable de la izquierda, una izquierda que, lo quiera reconocer o no, también ha luchado por sus derechos, llamándola despectivamente “el rojerío”. Y continué el paseo, pero ya se había puesto en marcha el mecanismo de la memoria y empecé a recordar escenas, pasajes, imágenes de la historia del “rojerío”. Un “rojerío” que para mí nunca fueron tanto los dirigentes nacionales, autonómicos, provinciales y demás miembros de los cuadros dirigentes de las organizaciones de los partidos de izquierdas, como la “clase de tropa”, los simpatizantes y militantes rasos, los que llevan a cabo la órdenes que vienen de “arriba”. Gente que no se ve, que nunca se ve, pero está, siempre está ahí, luchando por sus ideas. Gente concienciada y disciplinada, amén de soñadora, que realiza su humilde pero imprescindible labor de una manera callada, anónima, abnegada, sacrificada. Una importantísima labor que, sobra decirlo, realizan de una manera absolutamente altruista, con altura de miras, sin pensar ni por un momento en aprovecharse de su organización para sus fines personales. Una gente tan generosa, tan desinteresada, tan desprendida, que mucha gente nunca creería de su existencia en estos malos tiempos de feroz individualismo, de vanidad, de egos patológicos y descontrolados, de codicia y egoísmo rampante. Al recordar a muchos de estos ilustres miembros anónimos del “rojerío” no puedo dejar de acordarme de la frase que Albert Einstein le dedicó a Ghandi: “A las generaciones venideras les costará creer que una persona de carne y hueso como ésta, caminó una vez sobre esta tierra”.
La primera imagen, y una de más antiguas, en un borroso y desvaído blanco y negro, fue la un tío abuelo exiliado en Francia que un día vino a mi casa cuando yo todavía era un niño, y contó algunas de sus vivencias en la cárcel de Quintanar de la Orden, en la que estuvo mucho tiempo con pena de muerte por defender la legalidad republicana. Y dijo que todas las tardes al pasar lista, un capitán fascista se paseaba entre las filas de presos contándolos de forma aleatoria y el que hacía el número diez, lo sacaba de la formación y al día siguiente era fusilado. No quiero pensar el sufrimiento de aquella gente honrada, trabajadora, gente cabal, que no habían cometido ningún delito, al contrario: habían sido leales al gobierno democráticamente elegido dentro de una República legalmente establecida por decisión de una amplia mayoría de españoles.
Detrás de esa inolvidable imagen de mi tío abuelo contando su aterradora experiencia en una cárcel franquista, empezaron a desfilar otras imágenes que me acompañarán siempre. Como la imagen de mi padre, preparándose para repartir propaganda del partido por el pueblo. Parece que lo estoy viendo de pie, a las once de la noche en medio del comedor, remetiéndose debajo de la pelliza, entre los pantalones, los panfletos que llamaban a la huelga para exigir mejoras laborales que clamaban al cielo, boletines del partido y también periódicos clandestinos, “Mundos Obreros”, que no pedían otra cosa que libertad y democracia, lo que tenemos ahora, lo que todos disfrutamos y no apreciamos, como no se aprecia el aire que se respira, porque lo tenemos de balde y en abundancia. Pero hay que recordar siempre que la libertad y la democracia no llegó a este país en la semana fantástica de El Corte Inglés, que la libertad y la democracia (ambas cosas todavía muy mejorables, aunque aceptables) que ahora disfrutamos, llegó porque muchos miles de hombres y mujeres de izquierdas, el llamado despectivamente “rojerío”, se remangaron y lucharon con total entrega y generosidad, muchos de ellos arriesgando sus vidas, por hacer realidad lo que durante muchos años fue un sueño inalcanzable. Muchos de ellos apenas sabían leer, pero sí sabían que cualquier sacrificio era poco para lograr que ningún trabajador quedara a merced de ningún “amo”, como se les llamaba entonces. Porque esta tierra no podía seguir pareciéndose al viejo sur esclavista de los Estados Unidos, ni ninguno de nosotros éramos ni podíamos ser “Kunta Kinte” ni el “Gallo George”. La suya fue una lucha por la dignidad de los trabajadores, de todos los trabajadores y trabajadoras, también de ese ignorante que se burlaba de la izquierda llamándola “el rojerío”.
Los recuerdos seguían aflorando. La historia del “rojerío” en mi pueblo tiene mucha miga y miga de la buena. Y recordé aquella primera tasca en la feria en el año 1976, una especie de fuerte de “Comansi” hecho con cuatro palos, unos ataeros de esparto y cañizo, que tenía un cartel, una pancarta a la entrada que decía: “Con todo respeto”. Una tasca / caballo de Troya que “con todo respeto” se presentaba en sociedad y se presentaba para quedarse, porque esa tasca representaba a una parte fundamental del pueblo, una parte que no podía permanecer invisible por más tiempo, ni podía resignarse a estar arrinconada y acoquinada. Un grupo social, el de los trabajadores, que reclamaba ni más ni menos que el sitio que le correspondía. Aquel fuerte, en medio de lo que entonces era territorio indio habitado por tribus hostiles y muy belicosas, fue la avanzadilla, el castillo desde donde empezó la reconquista de esa libertad y democracia secuestrada desde hacía muchas décadas. Secuestrada por esa extrema derecha que ahora, desde sus espantosas cadenas de televisión piden, con total desvergüenza, libertad. Nunca ha sonado nada tan falso como esa palabra en sus bocas.
Aquella tasca / fortaleza / castillo y caballo de Troya, fue una batalla ganada de las muchas que todavía quedaban por ganar, hasta ganar finalmente la guerra, la larga y penosa lucha por lo evidente. Hay una frase del Che que parece haberla escrito pensando en este pueblo y dice: “qué tiempos estos en los que hay que luchar por lo evidente”. o aquella otra estrofa de “Juan Sin Tierra” la célebre canción de Víctor Jara que dice: “Voy a cantar el corrido / De un hombre que fue a la guerra / Que anduvo en la sierra herido / Para conquistar su tierra”. “Conquistar su tierra”, que frase más terrible. Aquí también hubo que conquistar nuestra propia tierra, nuestro propio espacio, nuestra propia libertad.
Ahora todo esto a mucha gente, sobre todo a gente joven, le suena extraño, lejano, casi de ciencia- ficción, entre un episodio de la serie “El planeta de los simios” y una historieta de “ El abuelo Cebolleta”. Pero fue dolorosamente cierto. En mi pueblo, más que en cualquier otro lugar, se libró una larga, dura y áspera batalla por la dignidad, por el derecho a ser hombres libres y poder andar por la calle sin que la Guardia Civil, nada que ver, desde luego, con la Guardia Civil actual, ni ningún fantoche que decían aquello de “usted no sabe con quién está hablando”, y otros indecentes y repelentes seres, que coincidían en algunos casos con los más vagos y sinvergüenzas del pueblo, tuviera que preguntar a nadie cosas como: “a dónde vas y con quien”, “y de qué vas a hablar, y por qué y para qué”. Y se creían con derecho a todo, a atropellar a humillar, a maltratar de palabra y obra, a ofender y agraviar a gente honrada y cabal que valía mil veces más que todos ellos juntos. Y no digo esto con ánimo de alentar odio ni resentimiento alguno. Al contrario, hay que perdonar y tender la mano y pasar página, pero olvidar jamás.
Llegaron más imágenes a la memoria, la de mi padre saliendo de mi casa en su Seat seiscientos, camino de los pueblos de los alrededores a hablar a los trabajadores de derechos y libertades, como una especie de “misionero” en el salvaje y turbulento Oeste. Que buena película hubiera hecho John Ford, en la línea de “Las uvas de la ira”, de aquel idealista, de aquel Quijote con la boina y el celtas largos sin boquilla en los labios, fuertemente armado de esperanza, de ilusión, de convicción absoluta de que, costara lo que costara, vería en su tierra la libertad y la democracia que tanto ansiaba y anhelaba, y que ya se había convertido en su obsesión.
Mi padre conduciendo su viejo y achacoso seiscientos de tercera mano, con el suelo picado de óxido por cuyos agujeros se podía sacar el pie, como el coche de Los Picapiedra, pagando la gasolina de su escurrido, y bien escurrido, bolsillo, circulando por caminos y carreteras perdidas, exponiéndose a todo tipo de peligros, desde una manta de hostias a un atentado mortal a cargo de los facinerosos que dieron el golpe de Estado contra la República, que solo aceptaron (a regañadientes, como han aceptado todos los avances sociales) las libertades y la democracia cuando se les garantizó, que todo estaba “atado y bien atado”.
Mi padre, al igual que otros muchos militantes y simpatizantes de la causa de los trabajadores, iba a los pueblos a los que le enviaba el partido, explicando el convenio del campo, que regulaba los derechos y obligaciones de los jornaleros y la patronal. Una intratable patronal, entonces todavía muy agresiva, matona y perdonavidas que, naturalmente, no iba a respetar convenio alguno, porque todavía estaba muy crecida y muy acostumbrada a humillar y pisotear a los que tenía bajo su mando. Una patronal, no hace falta decirlo, bastante asquerosa y repugnante, salvo, naturalmente, honrosas excepciones, que veían a sus jornaleros como seres inferiores, siguiendo el modelo del señorito Iván, el nausebundo y vomitivo señorito de “Los Santos Inocentes”. Pero mi padre, cargando la suerte, entre artículo y artículo del convenio de los trabajadores del campo, dejaba caer frases que pretendían despertar, despabilar, remover y avivar conciencias dormidas, amenazadas y perseguidas. Su misión era despertar entre la gente el perdido, y ya casi olvidado, apetito por la libertad, hablando de cosas tan básicas como que todos tenemos derecho a pensar por nuestra cuenta y apoyar y votar a quien creamos oportuno, sin ser tutelados ni manejados por nadie, por ningún poder ni ningún otro hombre igual que nosotros. Porque, como decía Cervantes por boca de Don Quijote, “nadie es más que nadie si no hace más que nadie” y además, porque todos nacemos libres, sin grilletes ni mordazas, ni anteojeras ni “cabezás”, ni aciales, ni bozales, ni ramales, ni yugos, ni cadenas ni nada por el estilo.
Muchas cosas me tiene contadas mi padre de aquellos tiempos duros donde iban a cara descubierta por las manchegas llanuras enfrentándose al viejo monstruo del fascismo que, aunque herido de muerte, todavía tenía capacidad para dar algún zarpazo que otro. Y su pelea fue a pecho descubierto, sin más armas que la palabra y la verdad. Y pelearon con brío contra todo tipo de reticencias y recelos, de rancios prejuicios, cuando no a la abierta hostilidad del poder al que nunca le ha gustado ver moscas cojoneras a su alrededor. Y ni mi padre ni nadie del “rojerío” se desanimaron nunca, a pesar de lo muy arriesgado y aparentemente imposible de su empresa, ni tampoco se cansaron de exigir libertad y democracia desde cualquier sitio donde pudieran oírlos, desde cualquier escenario, mesa, banco, remolque, rodillo de era, ventana, balcón, azotea, cajón, mesa, silla y techo del seiscientos. Y decían verdades tan absolutas e incontestables como que los trabajadores debemos estar unidos para salvaguardar nuestros intereses, nuestros derechos, nuestras habichuelas. Verdades como que los trabajadores no podemos hacerrnos los sordos, ni los ciegos, ni los mudos, ni los locos, ni permanecer indiferentes a lo que nos rodea, ni resignarnos a que la patronal y el poder nos echen las cuentas y nos recorten sueldos, derechos y libertades.
Mi padre y sus compañeros de partido, sus camaradas, eran políticos y sindicalistas vocacionales, de raza, de los que nunca deshuncen y siempre están dispuestos a dar la cara para defender a los trabajadores de cualquier injusticia, despotismo, arbitrariedad y abuso. Ellos pusieron en práctica una manera radical de hacer política desde el compromiso por la libertad, la igualdad y la fraternidad de todos los trabajadores. Desde la conciencia y el convencimiento de que si no nos ayudamos unos a otros, si no permanecemos unidos, no somos nadie ni nada. Porque nuestra única arma, la única fuerza con la que contamos somos nosotros mismos.
Nadie va a venir a ayudarnos, nadie va a mirar por nuestros derechos y libertades sino lo hacemos nosotros. Todos juntos como un solo hombre. Aquí nadie nos va a regalar nada. Y además, siempre hay que desconfiar de las cosas que nos son dadas. No hay regalos que valgan, las cosas hay que conseguirlas por nuestros propios medios, con nuestra lucha, con nuestras razones y argumentos, con nuestro compromiso, con nuestro juego limpio y siempre de la mano de la razón y el sentido común. Sin amenazas, sin violencia, yendo de cara, con elegancia y buenas maneras. Pero dejando bien claro que no vamos a dejarnos robar, pisar ni mangonear.
Entonces tenían claro, ahora parece que no tanto, que urge una lucha suave y educada en la forma, pero firme y tenaz en el fondo para no perder lo que tanto costó conseguir a las generaciones precedentes. Urge no bajar la guardia ni desanimarse, ni abandonar nuestra posición, ni dejar de reivindicar, reclamar y exigir nuestros derechos, porque de lo contrario, no quedará de nosotros ni las raspas.
Muchas cosas me contó mi padre de esos duros años, cuando la democracia todavía llevaba pañales y andaba en tacatá. Vaya como ejemplo de aquellos duros tiempos, la anécdota de aquel representante de la patronal, de cuyo nombre no vale la pena acordarse, y que en la primera reunión entre la patronal y el sindicato Comisiones Obreras, que entonces todavía estaba en la clandestinidad, sacó una pistola y la dejó sobre la mesa. Así “negociaba” la patronal, así entendía ésta que debían ser las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. Y eso no ocurrió en el turbulento Chicago en los años treinta ni la Kansas City de finales de mil ochocientos, sino en este mismo pueblo en el año setenta y dos. Hace no tanto.
Siguieron pasando imágenes por mi cabeza. Y de todas ellas me quedé con una: la del primer ayuntamiento democrático gobernado por el “rojerío”, gente ilusionada, generosa, noble, desinteresada, dialogante, de mano tendida, de espíritu conciliador, dispuesta a escuchar a todos los vecinos, a trabajar para transformar el pueblo, para normalizarlo, para mantener una convivencia “con todo respeto”. Para hacer de él el pueblo que todos ahora conocemos, un pueblo que en apenas unas décadas cambió más que en todos los siglos anteriores desde su fundación. Un pueblo que, se reconozca o no, tiene mucho que agradecer a ese “rojerío” que algunos tanto desprecian. Como se desprecia todo lo que se ignora.