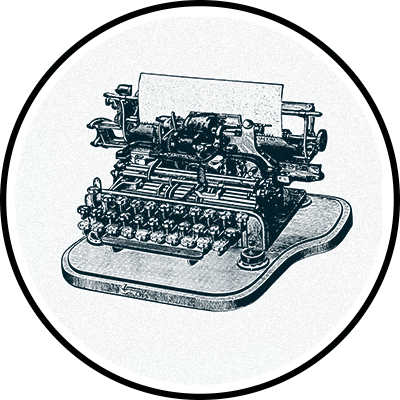Antes de comenzar, una confesión: este humilde escribidor no tiene más información sobre lo que les voy a comentar que lo que aparece en la turbamulta de la prensa de cada día. Todo tan inextricable, tan sujeto a los vaivenes de interpretación según la cabecera a la que uno se entregue y, por tanto, a la orientación ideológica de la misma. A lo que ha llegado el debate público y los medios, vaya. No opino, pues, sobre una realidad cuyos detalles se me escapan, sino del efecto que ello causa en buena parte de la ciudadanía de a pie.
El griterío político-mediático suscitado estas últimas semanas tras la emergencia del caso Koldo y sus derivados, seguido de los escándalos — ignoro de qué sustancia — de presunto tráfico de influencias generado alrededor de la mujer del presidente Sánchez o de las presuntos delitos fiscales de la pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha reactivado un sentimiento general de inquietud acerca del lodazal en la cúpula de las administraciones.
La expresión político-mediática de cada paso ha sido un acre «y tú más» que, como he comentado en escritos anteriores, no hace sino sugerir que uno también.
A ver quién conserva la cabeza fría y consigue aclararse en este embrollo. El régimen del 78 ha terminado en un turnismo que algunos aspectos comparte con el de Cánovas-Sagasta, hace más de un siglo. Entre otras cosas, podría aplicársele de igual modo un creciente divorcio entre la «España oficial», de discursos y parlamentos, y la «España real», formada por una inmensa muchedumbre cuyos problemas están infrarrepresentados, cuando no abiertamente ausentes.
Contribuye no poco a este divorcio el desprestigio de los medios, constructores de entidades nuevas llamadas posverdad o relato, que no son sino versiones interesadas de la realidad, servidas al por mayor por los grupos político-mediáticos. Basta darle un repaso a las cabeceras del día para clasificarlas rápido: las entregadas a la explotación del affaire Koldo-Ávalos-Begoña, o las empeñadas en presentarnos las amistades peligrosas de Isabel Díaz Ayuso. No cabe, pues, distinguir la verdad, sino entregarse a un medio u otro,
dependiendo de las afinidades de cada quién. Leer «El Alcázar» o «Granma», si me permiten la exageración.
Somos ya una democracia madura, no adolescente. No creemos en el amor, como en los setenta-ochenta; nos han puesto los cuernos demasiadas veces y nuestro corazón político, dolido, vino a dar con nuestros representantes electos en la cárcel por una retahíla de escándalos que salpicaron tanto a tirios como a troyanos.
Somos una democracia madura, no inicial o experimental. Los políticos del setenta y tantos, muchos de ellos formados, altruistas y con convicciones, han dado paso a una moderna clase compuesta por políticos profesionales. Gente ligada al menester desde los veinte hasta la tumba — no hay en ello jubilación, y véase el ejemplo del señor Tamames —. Este grupo social fue denunciado colectivamente en su momento como «casta» o «los de arriba» por jóvenes políticos que, una vez instalados, no dudaron en mudarse a magníficos casoplones y, con ello, empezar la desacreditación del propio proyecto político para terminar favoreciendo el turnismo del que les hablaba más arriba.
Pero la idea de «casta», de «élite extractiva», hizo fortuna en el acervo. A la vista de la trapatiesta del «y tú más», es fácil asumir lo de «todos son iguales» o «se van juntos de copas tras insultarse en el Congreso». Y que ahí, sentados frente al gin-tonic, llegan a pactos inexplicables: «mira, vamos a dejarlo; tú me dejas en paz a Begoña y yo me callo lo de Ayuso».
Solo que la idea de una élite privilegiada al margen de las dificultades del común de los mortales es gasolina para el fuego del cabreo ciudadano. Invoqué esta razón para explicar el éxito de «Chega!» en las recientes elecciones generales de Portugal: no hay nostalgia del salazarismo ni miedo a una invasión de africanos; solo hay un inmenso resentimiento contra la clase política.
Escribí entonces que, respecto a la llamada ultraderecha, es mucho más fácil la grandilocuencia del «¡No pasarán!» que el análisis en profundidad de lo que piensan o sienten cientos de miles de ciudadanos. La evaluación de sus experiencias concretas y la comprensible sensación de abandono frente a los poderes cuando, desde lo más alto, les llega una y otra vez: «sin dejar nadie atrás».