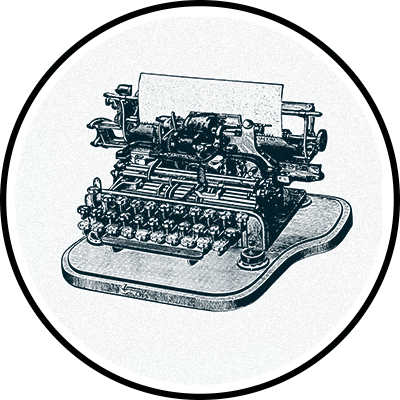He pasado mala noche. Una más. No recuerdo un crepúsculo de paz e indoloro. Al despertar, el techo me ha dado los buenos días pero no he podido responderle. Apenas balbuceo y, con no poco esfuerzo, sólo guturales y kafkianos sonidos escapan de mis labios. Mi cuerpo está totalmente paralizado y, salvo el movimiento y expresividad de los ojos, nada controlo en realidad. Ni el esfínter, ni la orina ni la mismísima baba que, tras recorrer mi mentón, advierte de mi calamitoso estado.
Dicen que sufrí un gravísimo accidente laboral y que mi médula espinal quedó seccionada, al margen de un severo traumatismo cráneo-encefálico. Estuve varios meses en coma, debatiéndome entre la vida y la muerte hasta que por fin, un día, entreabrí los párpados. Dos años después, no sabría decir si me alegro por haber despertado.
La vida es una incógnita por despejar, la muerte una certeza y el sufrimiento un enigma carente de explicación. Hay un dolor soportable, hasta razonable, que bien aprovechado nos hace mejores. Pero hay padecimientos tan despiadados y excesivos que sobrepasan toda capacidad de entendimiento.
Únicamente nos queda la resignación ante realidades que nos abordan cruel y discrecionalmente y para las que, pese a desesperados intentos del hombre, no hay alegatos convincentes.
Dicen que la mujer que tan amablemente me cuida, Isabel, es mi esposa; que llevamos juntos toda una vida pero lo cierto es que la conozco desde hace bien poco. Mucho me tuvo que amar para sobrellevar esta pesada carga. No hay necesidad o premura, por muy elemental y escatológica que sea, que no precise del auxilio de Isabel. Veo amor en sus ojos pero también una tristeza insondable; casi abisal. No hay día en el que mi alma no se haga jirones o en el que la culpa no oprima mi espíritu.
Me cuentan que fui un hombre de fe, de arraigadas convicciones morales que, en todo caso, se difuminaron junto a toda una vida. O tal vez no marcharon y hayan sido las circunstancias, terriblemente pedagógicas, las que han enervado todo vigor intelectual, filosófico o religioso por burlar la fatalidad o por explicarla con un mínimo de sentido.
No quiero vivir más porque mi vida no es vida sino muerte a cámara lenta. Una muerte agónica y anunciada. Apenas me queda un alma deshidratada; enclaustrada en una mazmorra de carne y huesos deshabitados. He releído algunas de mis moralinas pretéritas en las que, sin derecho ni conocimiento algunos, sermoneaba sobre aflicciones ajenas. Si hay un Dios, sabrá perdonar mi soberbia; y mi inopia. Y si hay un Dios, que lo habrá, sabrá condonar mi huída anticipada.
Mis pensamientos acaban de esbozar una mueca de sarcasmo. El mismo mundo que te condena a una vida sin paz, te niega la paz cuando te falta la vida. Así somos. Extraños y contradictorios.
Quiero pensar que Él no reparte pesares pero que sí los consuela. No soy un dios; sólo un hombre que no puede sorber ni una gota más de este amargo cáliz. Quiero que Isabel viva lo que yo ni puedo ni podré. Quiero que recupere su sonrisa, de la que, a buen seguro, debí enamorarme. Que bien ganado tiene el cielo, si lo hubiere, y yo el reposo, por el que suplico.
No creo que burlar al destino sea pecado pero juzgar al prójimo o jugar a ser Dios sí lo son, o deberían serlo. Que Dios se apiade de mi alma y apacigüe a mi compasivo y muy querido albacea; que está por venir pues nadie advierte mi deseo o, de presentirlo, lo esquiva.
La eutanasia es mucho más que una muerte digna. Es el último ejercicio de libertad de quien, privado fatalmente de ella, implora ayuda para ejercitarlo. Aunque lo parezca, no es ésta una canción triste sino un grito desesperado al Cielo. Y a los hombres.