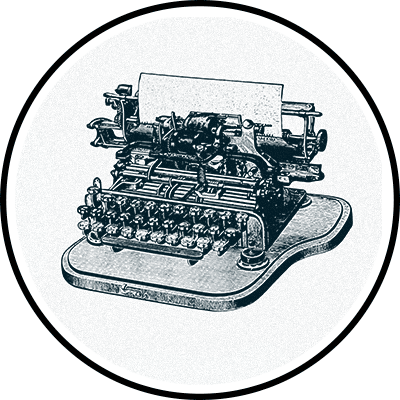El verano de 2025 ha vuelto a demostrar que Castilla y León arde no solo por los fuegos, sino también por la incapacidad estructural de su administración para prevenirlos. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, subió a la tribuna de las Cortes para ofrecer un discurso cargado de solemnidad, condolencias y apelaciones a la altura de miras política. Pero tras las palabras emotivas, la realidad resulta mucho más cruda: años de recortes, negligencia en la prevención forestal y dependencia de recursos externos han dejado a la región a merced de cada incendio.
Mañueco insistió en que no es momento de obtener réditos partidistas y que “el verdadero homenaje a quienes lo han perdido todo” es elevar el debate. Sin embargo, su retórica busca conmover más que convencer, y oculta la pregunta fundamental: ¿qué ha hecho la Junta para que la tragedia no se repita? La historia reciente de incendios en Castilla y León muestra un patrón de reactividad frente a la emergencia y escasa inversión en prevención. Brigadas forestales insuficientes, infraestructuras de vigilancia desactualizadas y planes de contención insuficientes convierten cada verano en un escenario predecible de destrucción.
Mientras Mañueco enfatiza el dolor de las familias afectadas y el heroísmo de bomberos y cuerpos de seguridad, la Junta parece delegar la responsabilidad en el sacrificio humano y la improvisación institucional. Los elogios a los equipos de emergencia, aunque justos, no compensan la ausencia de políticas que reduzcan la intensidad y propagación de los incendios. La seguridad ciudadana depende de la respuesta de última hora y de la ayuda externa, no de la capacidad estructural de la administración regional.
El presidente también subrayó la protección de las personas durante evacuaciones y confinamientos, asegurando que “lo material puede recuperarse, pero cada vida humana es sagrada”. Sin embargo, informes de vecinos y expertos señalan retrasos en alertas tempranas, falta de coordinación con servicios locales y planes de emergencia insuficientes, lo que evidencia que la prioridad real parece ser más la narrativa de empatía que la eficacia de la gestión.
El discurso de Mañueco revela una paradoja: mientras llama a otros a alejar la política del fuego, su propia gestión demuestra un patrón de negligencia estructural. El fuego, que “no entiende de colores políticos”, encuentra en Castilla y León un aliado involuntario en la insuficiencia de brigadas, la falta de vigilancia y la planificación deficiente. Cada verano, la región se convierte en un laboratorio de ensayo de crisis mal gestionadas, donde la retórica compensa la ausencia de inversión real.
Finalmente, la comparecencia del presidente es un ejercicio de marketing político ante la tragedia, donde el lamento público y las palabras de consuelo intentan cubrir décadas de abandono preventivo. Castilla y León sigue ardiendo, no por inevitabilidad natural, sino por la combustión lenta de la inacción política. Mientras Mañueco habla de solidaridad, montes, pueblos y hogares se consumen en un patrón que revela que la Junta no ha aprendido nada de los incendios anteriores: la emoción no apaga llamas, y la retórica no sustituye la prevención estructural.