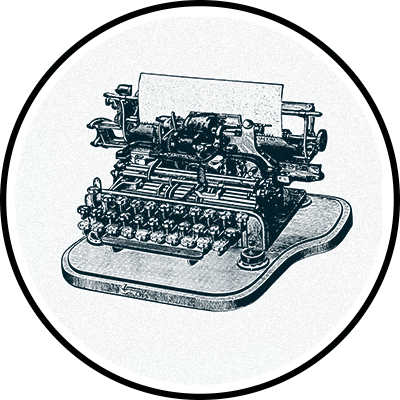En un mundo ideal, nadie tendría que prostituirse para tener una vida digna. Tampoco habría explotación laboral, los salarios serían justos, los empresarios honestos y los políticos, dialogantes. El aire sería limpio, el cambio climático un proceso natural y las monarquías un vago recuerdo perdido entre las brumas de la historia. Por desgracia, no vivimos en un mundo ideal.
El debate sobre la abolición de la prostitución es antiguo como el concepto mismo de feminismo, pero sigue levantando las mismas ampollas que hace cien años. Aunque la postura al respecto no es pacífica ni siquiera dentro del propio movimiento, abundan y hacen bastante ruido los discursos cargados de superioridad moral que nos dicen a los que no creemos en el modelo abolicionista que somos hijos sanos del patriarcado, cuando no cómplices de la trata y la explotación de las mujeres. Mientras escribo estas líneas, no logro sacudirme la sensación de estar metiéndome en un jardín y que no faltará quien me acuse de putero, explotador o proxeneta por proxy. Lo doy por descontado y ni siquiera creo ir a decir nada demasiado polémico.
Pero verán, en primer lugar, creo que la prostitución no es un problema de género, sino de clase. Las prostitutas no lo son por ser mujeres: lo son por ser pobres. Ello no significa que no exista una componente de género en la tipología de esta actividad: los datos están ahí y el número de mujeres que ejercen la prostitución es abrumadoramente superior. Las causas de esa desigualdad son diversas y su peso relativo, opinable. Pero tengan el que tengan, la mayoría de trabajadores sexuales no ha optado por la prostitución como alternativa laboral, sino que ha llegado a ella empujado por una situación económica desfavorable.
En segundo lugar, creo que las soluciones abolicionistas son, en el mejor de los casos, ingenuas. La más extendida toma como modelo la normativa sueca, en la que se multa al cliente, y se esgrime que ese modelo nórdico es el que marca el camino a seguir. Extraño modelo emancipador el que desposee a la trabajadora de su fuente de ingresos en nombre de una abstracta dignidad que no paga las facturas.
La realidad, una vez más, es más compleja que eso. Pretender extrapolar el modelo sueco a países como el nuestro obvia una diferencia radical de base: el sistema de bienestar social de los países nórdicos no es comparable en extensión y dotación al raquítico sistema español. El modelo sueco podía penalizar al cliente porque existían itinerarios y ayudas para que las prostitutas abandonasen su condición de tales (e incluso así, el éxito del modelo ha sido puesto en duda con argumentos certeros: falta de rigor de los datos, triunfalismo injustificado, marginalización de las prostitutas como resultado, etc).
No ocurre así en nuestro país, como ha puesto de manifiesto la reciente situación con el coronavirus y el cierre de prostíbulos por razones de salud pública.
Comparto la necesidad de esa medida para controlar la propagación del virus, pues el estigma asociado a la prostitución hace que exista en dicha actividad un potencial elevado de contagio de muy difícil rastreo. Lo que me cuesta un poco más entender es que esta medida no haya ido acompañada de un plan integral para las prostitutas que a causa de esto se quedarán sin poder trabajar. Objetarán algunos que para eso se ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, medida que aplaudo, pero la realidad es que esa ayuda no llega hoy ni siquiera al 1% de las personas que lo han solicitado, así que está lejos de ser una solución real y práctica.
Nunca se podrá acabar con la prostitución mientras vivamos en un sistema de mercado. Siempre habrá quien esté dispuesto a pagar por sexo y, del mismo modo, siempre habrá quien quiera o necesite cobrar por ello. La lucha debe ser contra la trata y la explotación de personas, en cualquiera de sus formas. Las mujeres que deseen abandonar la prostitución deben tener un sistema institucional de apoyo para ello. Solo actuando sobre las causas materiales de los problemas podremos alguna vez mitigarlos, quizá incluso darles solución. Mientras tanto, pretender convertir en un triunfo feminista algo que responde “tan solo” a un asunto de salud pública es una trampa argumentativa que habla más de una necesidad de colgarse alguna medalla que de una transformación real y eficaz de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora y, en particular, de sus sectores más desfavorecidos.