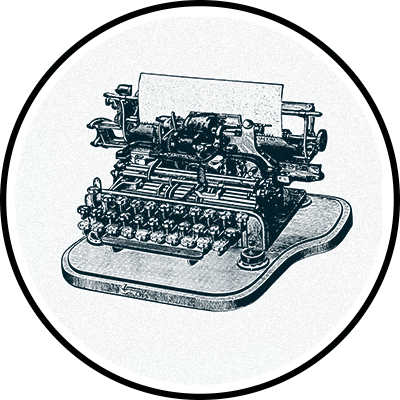El escándalo de Noelia Núñez, la diputada del PP cazada tras haber inflado su currículum con estudios de Derecho y de Filología no cursados, ha reabierto el debate sobre si es necesario que un político, él o ella, pase antes por la universidad para formarse profesionalmente. Y no es tan fácil la respuesta. Porque tanto uno como otro, tanto el que llega a la vida pública con título universitario como el que siente la vocación de servicio a la sociedad y lo hace desde otros ámbitos, pueden aportar ideas, experiencia y trabajo positivos para el avance de un país. Por ejemplo, Donald Trump se graduó con una licenciatura en Economía por la Escuela de Finanzas Wharton de la Universidad de Pensilvania, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos. Y ahí lo tenemos: un presidente de la nación más avanzada de la Tierra que desconoce la historia, la compleja realidad internacional y que aún no ha entendido la primera lección al alcance de cualquiera con un mínimo de sentido común: que los aranceles son el primer paso hacia una recesión y probablemente hacia conflictos armados.
La historia nos deja casos de personajes ilustres de la política que no pasaron por la universidad, como Francisco Largo Caballero, el obrero yesero que se forjó como líder sindical en la UGT. Aunque no contó con estudios superiores, llegó a ser ministro de Trabajo y presidente del Consejo de Ministros. Otro caso fue el de Indalecio Prieto. Periodista desde muy joven, tampoco tuvo formación universitaria, pero fue ministro de Hacienda y de Defensa. Su oratoria y visión política lo convirtieron en uno de los líderes más influyentes del PSOE.
Ya en tiempos más modernos, Marcelino Camacho no tuvo estudios universitarios. Fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras, su formación fue principalmente autodidacta y técnica. Su vida estuvo marcada por el trabajo, la militancia y la lucha sindical. Fue un dirigente obrero leído en su propia biblioteca. Cursó estudios primarios en su pueblo natal, Osma-La Rasa (Soria), con un sacerdote que incluso quiso que ingresara en el seminario. Aprendió el oficio de fresador durante su exilio en Orán (Argelia), donde trabajó en talleres militarizados para la marina aliada. A su regreso a España en 1957, trabajó como empleado metalúrgico en Perkins Hispania, donde fue elegido representante sindical. Pese a no contar con estudios universitarios, fue reconocido por su trayectoria con títulos honoríficos, como el Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia en 2001 y el mismo título por la Universidad de Cádiz en 2008. Su vida es un ejemplo de cómo el compromiso, la coherencia y la lucha pueden tener tanto peso como una carrera académica.
Caso parecido es el de Gerardo Iglesias. El que fuese secretario general del PCE entre 1982 y 1988 y cofundador de Izquierda Unida no pisó la universidad. Su trayectoria es un ejemplo claro de cómo la honestidad, la experiencia laboral y el compromiso político pueden llevar a ocupar cargos de gran relevancia. Minero de profesión, trabajó en las minas de Asturias desde muy joven. Durante la dictadura franquista, fue encarcelado varias veces por su activismo y defensa de los valores de la izquierda. Tras dejar la política, volvió a la mina hasta que un accidente laboral lo obligó a retirarse.
El debate sobre si debería exigirse una carrera universitaria está más vivo que nunca. En nuestro país no es obligatorio tener una carrera para ejercer un cargo político. Según la Constitución Española y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), basta con ser elegido como diputado, alcalde o incluso presidente del Gobierno; tener nacionalidad española; ser mayor de edad (18 años o más); estar en pleno uso de los derechos civiles y políticos; y no estar inhabilitado por causas específicas (como ser juez en activo, militar, etc.)
Algunos opinan que puestos de tanta responsabilidad exigen unos mínimos estudios en Ciencias Políticas, conocimientos sobre historia, Derecho y Economía o Empresariales. Una cultura general potenciada por alguna disciplina más concreta. Argumentan quienes así piensan que al igual que no se puede ejercer la medicina sin el título de médico, ni construir puentes sin los debidos conocimientos de ingeniería, ni defender los intereses legales de alguien sin el carné de abogado colegiado, tampoco se debería permitir que un neófito o aficionado se meta en política. Por ejemplo, no se debería ser embajador en Londres sin saber inglés, sin saber quién era Shakespeare y sin haber leído historia de Inglaterra. Esta sería una visión quizá demasiado clasista que considera que a mayor conocimiento técnico de una materia, más posibilidades de llevar a cabo una gestión política eficaz y sin errores de bulto. Lo cual está por demostrar. Ahí está el caso de Isabel Díaz Ayuso, licenciada en Periodismo pero que, más allá de promover una ideología ultra contra la izquierda no parece muy versada ni erudita en nada. De hecho, su oratoria ni siquiera es brillante o arrolladora, pero tiene algo: esa conexión con su público casi mística. Y esa cualidad también cuenta a la hora de ganar elecciones. Aquí podríamos entrar en el proceso de infantilización de las masas propio de la posmodernidad, un factor que juega a favor de una candidata naíf o diva pop como es Ayuso.
En el otro grupo se encuentran los que apuestan por que cualquier persona acceda a la carrera política sin necesidad de una formación universitaria. Esta opción tiene cosas positivas, como la participación en las instituciones democráticas de cualquier ciudadano con independencia de su cultura, origen y formación. Bastaría, dicen, con que el candidato sea una persona honrada, honesta y trabajadora. Y con que no robe a las arcas públicas. Quienes ven el problema bajo este prisma entienden que el conocimiento específico sobre una materia, la cultura o la sabiduría no bastan para ser un buen gobernante, ya que es preciso añadir, inevitablemente, otras cualidades como la honradez, la integridad, la empatía y la capacidad de sacrificio y trabajo. Esta forma de entender la política es ciertamente una bella utopía, ya que a la hora de la verdad el político ha de enfrentarse a problemas muy complejos que exigen de una preparación concreta. No basta con ser una buena persona. E indudablemente, cuantos más libros se hayan leído mejor, más herramientas intelectuales tendrá el político a la hora de resolver problemas. Un acceso al poder sin una preparación profesional puede reducir la política al paletismo o chabacanismo degradante. Hay muchos casos de concejales, diputados y senadores que demuestran su ignorancia cada día, no ya con sus comentarios sobre los diferentes temas, sino con sus terribles faltas de ortografía (nadie que no sepa escribir el verbo “haber” con hache debería estar en una institución representativa de sus conciudadanos).
Hay numerosos casos de políticos que han llegado a cargos importantes sin estudios universitarios. Por ejemplo, Cayo Lara (IU) fue agricultor y no tenía formación superior, y Rosa Díez (UPyD) trabajaba como administrativa. Con la llegada de la posverdad, cada vez pesan menos las capacidades intelectuales y más la experiencia política, el liderazgo, las dotes de mando y organización, el don para la oratoria y la comunicación y la fidelidad al partido. Sin duda, tener una formación universitaria ayuda: mejora la capacidad técnica para comprender temas complejos como economía, derecho, salud pública, etcétera; facilita el diálogo con expertos y la toma de decisiones informadas; y puede generar más confianza entre ciertos sectores del electorado que valoran la formación académica y la autoridad en determinada disciplina. Pero también hay argumentos en contra de exigir la titulación: la política no es solo una actividad técnica, también requiere empatía, conexión con el votante, ese magnetismo personal o carisma que arrastra a las masas. En resumen: no es imprescindible ser titulado superior para ser un buen alcalde de tu pueblo o un diputado competente, pero una carrera superior puede ser útil dependiendo del cargo, el contexto y los desafíos a afrontar. En todo caso, siempre conviene rodearse de un equipo lo más brillante posible. Y no tanto de asesores con titulación en técnicas de marketing y propaganda (de esos sobran), sino de profesionales realmente capacitados y duchos en las diferentes parcelas de la política.