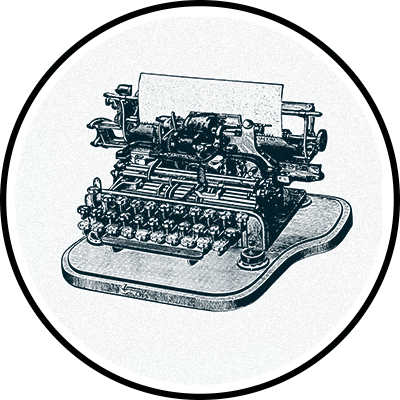Vivimos la dictadura de las grandes tecnológicas. Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram son solo nombres diferentes para designar al mismo Gran Hermano que controla nuestras vidas. Cuando la red se cae por una avería o incidencia, como ocurrió ayer, el mundo queda sumido en el caos y cualquier cosa puede ocurrir. Hemos llegado a un punto en que no sabemos vivir sin las redes sociales. Nuestras relaciones personales, nuestros negocios, nuestras compras y dinero, la Bolsa, las empresas y fábricas, los servicios públicos, todo, absolutamente todo, depende de estas compañías que en apenas unos años se han convertido en las más poderosas del planeta. Estamos vendidos y en manos de robots, bots, algoritmos y entes electrónicos abstractos que no saben de personas ni sentimientos, solo de números en términos de rendimiento económico.
Ayer, la caída del imperio cibernético que dejó incomunicado el planeta se debió a cambios en la configuración de los routers que coordinan el tráfico de red entre los centros de datos de la compañía, una incidencia que interrumpió súbitamente el suministro. Más de 3.500 millones de usuarios quedaron a oscuras. “Esto tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios”, asegura el vicepresidente de Infraestructura, Santosh Janardhan, en el blog de Ingeniería de Facebook. Esa fue la explicación oficial aunque, como la transparencia brilla por su ausencia en estas turbias multinacionales que mueven el orbe, probablemente jamás lleguemos a saber qué ocurrió realmente.
Antaño fallaba algo y se telefoneaba a la central de turno, donde había un señor con bigote que le atendía a uno y le explicaba el motivo del error. Hoy no, hoy cuando las redes se vienen abajo estrepitosamente (generando un terremoto mundial) nadie sabe nada, nadie explica nada, nadie está al cargo ni al mando porque todo se mueve automáticamente. No hay un miserable teléfono al que llamar ni funcionario al que recurrir, aunque solo sea por el derecho al pataleo. La oscuridad y el silencio lo invaden todo, se instaura el sálvese quien pueda y la vida deja de funcionar. Es la pesadilla burocrática de Kafka, solo que en versión ciencia ficción.
Todo este poder que hemos otorgado a las tecnológicas es consecuencia directa del debilitamiento y decadencia de los Estados-nación. Los países y sus gobiernos cada día tienen menos influencia y son las grandes corporaciones privadas las que toman las riendas del poder e imponen las normas. Lo estamos viendo estos días con las eléctricas. Un trust de piratas con codicia desmedida puede alterar el precio de un bien tan básico como la luz, saqueando vilmente nuestros bolsillos, sin que el Consejo de Ministros pueda hacer nada por evitarlo. Así es el extraño mundo que hemos creado, así es el nuevo fascismo digital al que nos dirigimos en pleno siglo XXI. ¿Qué se puede hacer para pararle los pies a los nuevos señores feudales del chip? ¿Cómo poner coto al libre albedrío de los totalitarios de la computadora que imponen su santa voluntad? Solo un poder público fuerte e intervencionista puede plantar cara a estos ingenieros de la inteligencia artificial, un maravilloso oxímoron, ya que un puñado de cables y tornillos engrasados jamás podrá sustituir a la inteligencia humana, emocional y racional.
Por tanto, toca meter en cintura a las grandes corporaciones tecnológicas antes de que un hitlerito del hardware termine dando un golpe de Estado global y sometiéndonos a la condición de siervos, como ya predijo Fritz Lang en su maravillosa Metrópolis. Es preciso regular los derechos y obligaciones de estas empresas detrás de las cuales a menudo solo hay humo, cartón piedra y una maraña de circuitos integrales. Es necesario que paguen lo que deben según lo que dicta la ley y según sus monstruosos beneficios. Y es imprescindible someterlas al Estado de derecho, regular su funcionamiento y dotar a los consumidores de armas legales para que puedan defenderse de los abusos. De lo contrario, cualquier día nos levantaremos sin gobierno y con un marcianito verde en Moncloa dictando las leyes y diciéndonos lo que tenemos que hacer.
La avería del lunes negro le ha costado la friolera de 6.000 millones de dólares a Mark Zuckerberg, que en menos de un par de horas pasó del cuarto al quinto puesto en la lista de los más ricos del mundo, según datos de Bloomberg. No está en su mejor momento el genio de nuestro tiempo. Desde hace meses lo investigan por vender datos personales y priorizar la búsqueda del beneficio personal por encima del interés público. Anoche el terror sacudió la sede de su empresa en Silicon Valley y sus cerebritos tuvieron que recurrir al Diazepam con Coca-Cola, que es el alimento de los nuevos yuppies de la era digital. Todos esos niñatos millonarios con síndrome de Peter Pan viven en su mundo de fantasía, juguetitos mecánicos, androides y fotones y solo entienden el lenguaje del dinero. Como tienen un disco duro por corazón y hablan en términos binarios (ceros y unos) se han olvidado de todo lo bueno que ha creado la humanidad, entre otras cosas la Declaración Universal de Derechos Humanos,que consagra la igualdad de todos ante la ley y no un sistema de amos controlando el botón rojo y esclavos que obedecen.
Hemos creado un mundo de pijos Harvard enganchados al chute de la maquinita. Ayer alguno de estos genios creativos debió tocar un botoncito o tecla que no debía, la lio parda e hizo perder al tal Zuckerberg un buen puñado de millones. A estas horas los de Asuntos Internos del gran mastodonte tecnológico azul todavía buscan al torpe que ha estado a punto de enviar el mundo al garete. Ya se sabe que un informático es alguien que, por norma, no sabe estarse quieto.