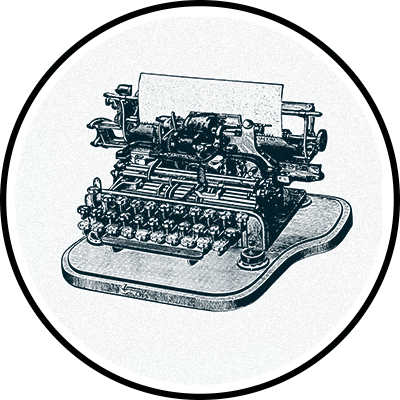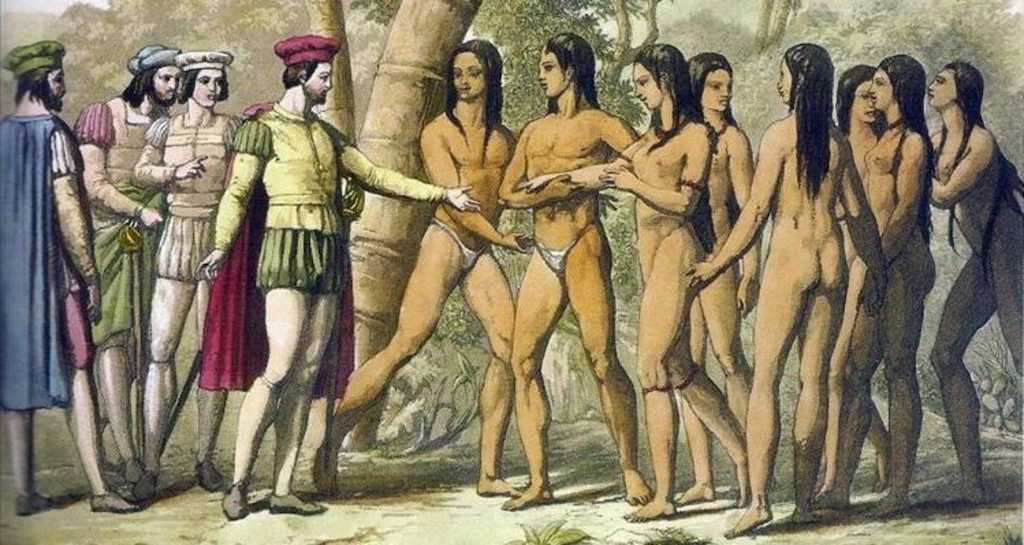Estaba yo aquí debatiendo conmigo mismo si soy un facha o un enemigo de España, cuando he reparado en que hoy es Doce de Octubre. Y, un año más, tenemos la bronquita habitual por no emocionarnos con esta cosa de la Hispanidad o por no sentirnos moralmente obligados a pedir perdón a nadie por el pasado remoto ni querer ver arder la bandera.
Personalmente, las cosas de la identidad me interesan poco. Las banderas me han parecido siempre trapos de colorines y el único Destino en el que creo es el personaje creado por Neil Gaiman para su magnífica The Sandman. No encuentro grandes distinciones entre quienes se emocionan con las rojigualdas y los que lo hacen con las de sus regiones, países, culturas, etnias o el grupito que corresponda.
Todos los nacionalismos me parecen igual de marcianos y absurdos, me da igual que se autodenominen de derechas, de izquierdas o de ninguna de las anteriores. Si acaso, el de derechas me parece más coherente, porque donde otros ven en el nacionalismo orgullo histórico y reivindicación del valor de los pueblos, yo veo el clásico “qué hay de lo mío” de toda la puñetera vida.
Pese a ello, siempre he envidiado a países como los Estados Unidos ante esa sensación de unidad y hermanamiento que les despiertan las barras y estrellas. El porqué, lo resumía Springsteen en Long Walk Home: “Esa bandera que ondea sobre el juzgado significa que ciertas cosas están grabadas en piedra: quiénes somos, qué haremos y qué no”.
No tengo esa sensación que describe el Boss con ninguna de las banderas que deberían representarme, y de poco me sirven los tecnicismos. Me da igual que la bandera de España sea un emblema que hunde sus raíces en esa Historia nuestra, con sus luces y sus sombras, porque yo veo el símbolo impuesto por un golpe de Estado de los que decidieron que sus miserias valían más que la voluntad soberana de su propio pueblo.
Me importa poco que Galicia fuera parte del reino de Portugal hace chorrocientos años. Me parece poco más que una extravagancia de pequeños burgueses con exceso de tiempo libre defender cosas como el reintegracionismo. Estoy seguro de que hay delirios equivalentes en cada “nacionalidad histórica”, es cuestión de buscarlos.
Creo en la autodeterminación de los pueblos y en su derecho de emancipación, pero me niego a odiar a “los castellanos” o a “los madrileños” porque a mí me ha tocado nacer en uno de los culos de España. Creo que el modelo federal podría ayudar a aliviar algunas tensiones territoriales, pero como zurdo muy zurdo que soy, me preocupan las desigualdades (sobre todo en materias como educación, sanidad o pensiones) que ese modelo podría implicar. Creo también que ningún trozo del Estado español podrían vivir mejor separado del resto, pese a lo que me digan los que han hecho del reparto de carnets una forma de vida.
Tal vez deberían dejar de darse de leches entre los presuntos “españolistas” y los demás nacionalismos y fundirse en un gran abrazo. Porque el casposo de peineta, mantilla y tendido cero que pone juguetón a Santi Abascal no es especialmente distinto del que dice defender a la clase trabajadora, pero deja después un espacio para que ustedes pongan ahí un gentilicio.
Soto Ivars decía en La Casa del Ahorcado que la izquierda se equivoca si quiere dar la batalla ideológica en el campo de las identidades, porque las que hemos permitido que se apropien las derechas tienen un poder de agregación mucho mayor que las que nos hemos quedado nosotros.
Comparto su reflexión.
Y, ya que estamos, me parece una locura propia de tiempos desquiciados estar discutiendo a día de hoy si el descubrimiento de América estuvo bien o mal, si los descubridores fueron poco más que animales salvajes que vandalizaron y saquearon todo a su paso o nobles prohombres que quisieron “civilizar a los salvajes”, porque en aquellos tiempos las cosas eran como eran y no van a cambiar ni a arreglarse porque nos mortifiquemos y disculpemos cinco siglos después.
No le encuentro el valor político a gastarnos las pocas energías que tiene la izquierda transformadora en tratar de someter la historia a un juicio desde la ética del siglo XXI. Tampoco creo en el pecado original, así que no me siento manchado por los pecados que pudiera haber cometido hace seiscientos años algún antepasado lejano.
No hay países ni pueblos luminosos. Todas las historias que nos parece que brillan lo hacen porque no hemos profundizado más allá del relato mítico. Sí, los españoles masacraron indígenas a millares. Y esos indígenas, a su vez, a otros. Y los portugueses a los angoleños. Y los británicos a los argentinos. Y los turcos a los armenios, y así sucesivamente. Será difícil encontrar un país cuya historia no esté escrita con sangre y decisiones que hoy nos avergonzarían.
Pero hay que huir de las trampas de la melancolía y la culpa. Tal vez discutir si la historia se ha escrito de forma correcta tenga valor académico, pero tiene muy poco a nivel de calle y no digamos ya a nivel político. En nuestro país, casi nadie se siente culpable por lo ocurrido hace siglos, así que ahí no hay una masa crítica a la que apelar.
Podemos seguir con nuestro intento de atraer a otros a nuestras luchas mediante el siempre eficaz método de gritar “arrepentíos” a gente que nos mira con gesto extrañado porque no siente el peso de un pasado con el que no han tenido nada que ver. Exigirles que expíen un pecado que no han cometido como requisito para ser de los nuestros.
O tal vez las izquierdas debamos dejar de una vez ese sentido de culpa que nos entra cuando hablamos de cosas ocurridas hace tanto tiempo y asumir que lo que alguien piense sobre el imperio español de 1700, poco o ningún valor político tiene en la era de internet. Que vender culpa y expiación es el campo de la Iglesia Católica y no el de la izquierda, mucho menos de esa que debería estar mirando al futuro posible en vez de al pasado (presuntamente) glorioso.
Si somos la razón en marcha, debemos ser conscientes de que nuestras ensoñaciones ensimismadas producen monstruos. Y sería mejor hacerlo antes de que sea aún más tarde y esos monstruos nos devoren.
Otra vez.