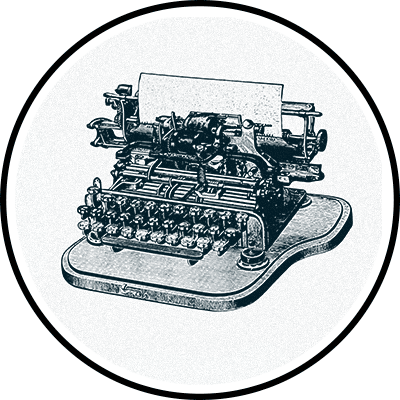A principios del pasado verano cayó una gran tromba de agua en una pequeña población de La Mancha Toledana. Durante unas pocas horas estuvo lloviendo con una intensidad tan grande que los más viejos del lugar no recordaban haber visto nunca nada igual. Las calles y plazas, debido a la gran cantidad de agua, y también, todo hay que decirlo, al escaso mantenimiento del alcantarillado, se anegaron completamente y por unas horas el pueblo, habitualmente seco y polvoriento, recorrido por esas plantas rodadoras que aparecen en las películas del Oeste, se convirtió en un fascinante pueblo de canales. Decir que parecía Venecia era mucho decir, pero sí la recordaba vagamente.
Los pluviómetros recogieron más de ochenta litros por metro cuadrado. La laguna que había junto a las tapias del pueblo o, mejor dicho, el pálido círculo de salitre que quedaba en el lugar donde, hacía ya muchos meses, se asentaba, un lugar que hasta la llegada del aguacero parecía un cráter lunar, se llenó de agua, y en los alrededores del humedal, que eran las zonas más bajas del pueblo, se formaron unos enormes charcos, unas pequeñas lagunas que solo recordaban en aquel lugar, muy borrosamente, algunos octogenarios o nonagenarios que presumían de buena memoria. Los charcos anegaron las tierras cercanas al pueblo recordando a sus habitantes que ese espacio les pertenecía. Era suyo desde siempre. Y lo era desde mucho antes de que llegara a aquel desolado paraje un caballero de paso, hermano bastardo del rey y maestre de la Orden de Santiago, por más señas, que decidió fundar allí un pueblo al que, naturalmente, puso su nombre.
Aquel repentino, espléndido, soberbio, monumental aguacero que parecía salido de una novela de García Márquez y que, como todos los aguaceros, parecía ocurrir en el pasado, nos recordó que, de la misma manera que Drácula, según Coppola, decía que “la sangre es la vida” podría decirse, sin miedo a equivocarnos, que el agua es la vida.
A los pocos días de que nos visitara aquella especie de ensayo de diluvio nunca antes visto, la laguna comenzó a desperezarse después del largo sueño de la sequía, y despertó a la vida. A una vida que hasta entonces había permanecido oculta, callada, sumida en el silencio del tiempo, dormida, agazapada, a la espera del fluido vital que volviera a llenar sus arterias, sus venas y capilares, y a hacer latir su inmenso corazón como un motor que se pone en marcha. “El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”, decía Leonardo da Vinci.
Hasta entonces, la vida había estado esperando, como Lázaro en su sepulcro, el milagro, la imperativa orden de “Levántate y anda”. Y en unos pocos días la laguna y las grandes charcas, casi marismas, que se formaron en torno a ella, empezaron a rebullirse, a despabilarse, a removerse como un gran animal prehistórico después de un largo tiempo hibernado. Y pocos días después, la vida, el mayor prodigio nunca visto, resurgió con todo su esplendor, amenizado por la banda sonora de un espectacular clamor de miles de ranas y sapos. Al final de cada día, nada más ponerse el sol comenzaba puntualmente el multitudinario concierto, el ensordecedor croar de un inmenso orfeón de ranas cantando toda la noche a pleno pulmón. Desde la zona norte del pueblo donde se asentaba la laguna, podía oírse aquella furiosa ópera con bríos, relumbres y arrebatos wagnerianos. Pura celebración de la vida.
La “temporada de ópera” duró varias semanas durante las cuales los vecinos y vecinas, al fin y al cabo unos bichos más, se contagiaron de la alegría, el bullicio, el jolgorio, la fiesta desatada para festejar el milagro de la vida que había venido, como no podía ser de otra manera, de la mano del agua. Una fiesta que nacía de ese furioso, imparable despertar de la laguna, que también hizo despertar a la tierra y el cielo. Un glorioso cielo azul esmaltado que se llenó de cientos de vencejos que chillaban locos de contentos como niños en el recreo, persiguiéndose en el aire, haciendo inverosímiles giros y piruetas en el aire limpio, transparente, recién lavado. Estaban felices porque la laguna rebosante de agua, en pocos días había hecho surgir una gran cantidad de alimento en forma de insectos, que ellos atrapaban en el aire entre frenéticos, arrebatados y entusiasmados chillidos.
Durante el día, las bandadas de golondrinas, vencejos, gorriones, palomas, mirlos y urracas y, sobre todos ellos, las rapaces planeando a gran altura, alegraban la vista de los vecinos y vecinas que sentían la vida fluir, latir como sus corazones. Y por la noche, daba comienzo otra gran función, otro gran concierto de la temporada de conciertos de ranas, mientras los murciélagos surcaban el cielo nocturno con sus erráticos revoloteos de papeles quemados llevados caprichosamente por el viento; y los fantasmales vuelos de las lechuzas con sus escalofriantes gritos bajo la cúpula del cielo estrellado con las constelaciones del verano, hacían que las noches que vinieron después del gran aguacero fueran especiales, mágicas. No creo que hubiera una sola vecina o vecino del pueblo que al ver y oír aquello, no sintiera una íntima punzada de alegría, de gozo, de sentir la maravillosa sensación de estar vivo para ver y gozar de aquella maravilla.
Me paré a saludar a algunos vecinos que tomaba el fresco de la noche en la calle, frente a las puertas de sus casas, y todos convenían conmigo en lo bien que había venido aquella tromba de agua para llenar la laguna y resucitar la vida en el pueblo; en el respiro que había traído el agua a un verano que ya amenazaba con ser uno, uno más, de los más secos y calurosos desde que se tienen datos. Porque desde hace ya muchos años, tantos que ya empezamos a no acordarnos, cada verano se registra un nuevo récord de temperaturas y de escasez de precipitaciones. Confirmando el avance a pasos agigantados del temido cambio climático. Un cambio climático que en el cuarto de siglo que llevamos ya ha superado las previsiones que los científicos habían calculado para todo el siglo. Y todavía hay gente, y la habrá a pesar de todas las abrumadoras pruebas y evidencias, que lo niega. Claro que todavía hay gente que cree que la Tierra es plana como una era, y el mundo que contiene fue creado por un ser superior en seis días, y al séptimo descansó; y que nacimos de una pellada de barro animada por el aliento de ese mismo ser superior. Gente tan absolutamente insensata, tan necia y estúpida que cree firmemente que en el último momento, cuando la situación sea crítica, cuando el nivel del mar le llegue al cuello y el aire sea prácticamente irrespirable, vendrá ese “Creador”, o algún apoderado enviado por él, a arreglar las cosas. Igual viene, pero por si no viene, o no llega a tiempo ¿no será mejor que nosotros mismos tomemos las, más que necesarias, imprescindibles medidas para paliar los desastres que trae consigo el cambio climático, ahora que todavía estamos a tiempo?.
La gente, en general, se da cuenta de la importancia del agua, saben que el agua es la vida. Otra cosa es que tomen conciencia de la importancia de este recurso vital, y hagan de él un uso responsable, juicioso, prudente, sensato. Uno quiere pensar que vamos por ese camino. Es el único camino que no nos lleva al desastre, al cataclismo cada vez cercano, más palpable, de la desertización en España. Porque la amenaza de la desertización a causa de la sequía, planea desde siempre sobre este país, y ahora mucho más a causa del cambio climático. Pero el riesgo de desertización es especialmente grande en la comunidad castellano manchega. No olvidemos que ésta es una región donde siempre ha escaseado el agua. Precisamente el topónimo “La Mancha” procede del vocablo árabe “Manxa” o “Al -Mansha” que se traduce como “tierra sin agua”. También el vocablo “Manxa” tendría el significado de “tierra de espartos, seca”. Los manchegos deberíamos ser mucho más conscientes de la escasez de agua de nuestra tierra, y del peligro de desertización al que nos enfrentamos. Y sin embargo, y a pesar de esta muy seria amenaza, no parece preocuparnos mucho que se expolien como se están expoliando nuestros acuíferos que nos dan de beber y alimentan nuestros humedales; no parece que nos preocupe mucho tampoco que se talen los árboles de nuestros pueblos, ni que se despilfarre esa escasa agua en, por ejemplo, regar viñedos. Máximo Florín Beltrán, profesor titular de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla – La Mancha, nuestro, a pesar de su juventud, sabio de referencia, un activista medioambiental imprescindible al que nunca agradeceremos bastante su impagable labor de investigación, divulgación y concienciación sobre la urgente necesidad de conservar y proteger los humedales y el medio ambiente en general, no hace mucho llamó la atención sobre esto: “En plena sequía, regando el viñedo, que hasta hace poco se cultivaba en secano” (…) “el viñedo, que es ya un lastre ecológico, ambiental y socioeconómico monumental para España, y urge una reducción drástica de la superficie cultivada y una especialización en producción de proximidad, sostenible, de calidad y de alto valor añadido, que posibilite la desaparición de todo tipo de subvenciones, haga viables las producciones rentables y minimice la especulación a costa de los pequeños y medianos productores”. Aquí Máximo nos muestra un grave problema que arrastramos desde hace mucho, y que tenemos que abordar más pronto que tarde.
Si somos conscientes, como deberíamos, que la vida en nuestra tierra, y en el planeta en general, depende cada vez más del uso racional que hagamos del agua, un recurso, sobra decirlo, cada vez más escaso; si no queremos que nuestra tierra se convierta en un desierto donde desaparezca todo signo de vida, incluidos nosotros, ya estamos tardando en hacer un uso sensato, responsable, casi en raciones de guerra, del agua. Y exigir a las autoridades una gestión racional del agua, que ésta se aproveche siempre con sensatez, con mesura, sin derrochar ni una sola gota. No olvidemos, como dijo Jacques Cousteau, que “el ciclo del agua y de la vida son uno”. De modo que no hay, ni puede haber, una cosa sin la otra. O, como dijo Thomas Fuller: “Nunca reconoceremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco”. ¿Seremos capaces, a estas alturas, de esperar a que se seque el pozo para reconocer el valor del agua?.