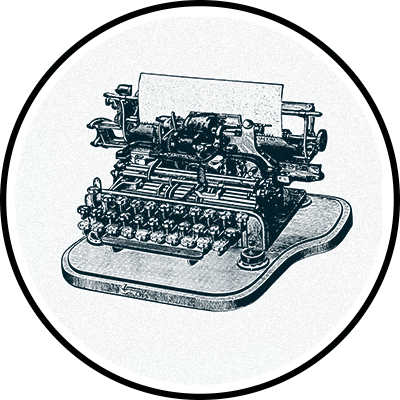La realidad nos sorprende y esto es lo que define la tragedia en su esencia, porque de esperarla tal vez podríamos prevenirla, tal vez podríamos escapar de ella, salvo que que, como Edipo, avancemos hacia nuestro fatal destino –al tiempo que intentamos evitarlo–, sin ser conscientes de que la tragedia de la que huímos es justo la que ya estamos viviendo.
Debería preocuparnos que la Amazonía se encuentre en tal estado de declive que, de seguir así, en pocos años quedará reducida, en el mejor de los casos, a un parque temático. Y esto debería preocuparnos no solo de manera global –por el futuro del planeta–, sino también de forma egoísta y local, pues si las selvas desaparecen, vendrán acontecimientos terribles que afectarán a todos los rincones de esta pequeña maravilla en el Universo llamada Tierra. Nada quedará a salvo, tampoco nuestro reducto que creemos intocable.
Desde un punto de vista climático, poco de lo que sucede en un área tiene una causa localizada en esa misma área, de la misma manera que todo lo que hagamos aquí, ahora, repercute, pasado un tiempo, en otros muchos territorios. De nada sirve escupir lejos, el viento siempre acaba trayendo el escupitajo de vuelta, y con mayor tamaño.
Que la Amazonía esté sufriendo, que estén sufriendo los mares y los océanos o que a un ritmo vertiginoso hayamos sobrepasado los 1,5 grados sobre la media de la temperatura preindustrial –y que nos encaminemos rápidamente a los 2, y quién sabe si a los 3– son acontecimientos que no ocupan las primeras páginas de los noticiarios, como podemos comprobar cada día. Cuando se publique este artículo sabremos quién preside ya Estados Unidos, y con esta noticia nos alimentaremos unos cuantos meses, mientras las agujas del reloj no paran de dar vueltas y continúa el silencio sobre aquello que le sucede a la Tierra, el episodio más importante en millones de años. Sí, es preciso repetirlo: el más importante –y destructivo– en millones de años.
Dentro de este paradigma de autodestrucción que solo tiene explicación desde la asunción de la banalidad por parte de una especie artificializada (incapaz de comprender qué es la vida), surgen preguntas sin repuesta: ¿qué nos impide recuperar el horizonte?, ¿cómo centrarse en lo primario?, ¿es posible re-aprender a cohabitar con otros seres?, ¿dónde quedó nuestra capacidad para actuar?, ¿de verdad vamos a permitir que nos obliguen a resignarnos?
Somos víctimas de nuestras propias acciones irresponsables, pero no como individuos, sino como civilización. Deberíamos saber, porque esto también debería enseñarse en la escuela, que tarde o temprano las consecuencias de los daños que se infieren llaman a nuestra puerta para exigir la deuda contraída. Y de nada sirve olvidar ni la deuda ni el daño.
Un pequeño ejemplo: en España habíamos olvidado (¿no es cierto?) la ley del suelo del 98, aquella que dimos por buena, legislatura tras legislatura, a pesar de causar con ella irreparables daños sobre el medio. Ay, ¿pero cómo vamos a cambiar algo que funciona, sobre todo desde un punto de vista del mercado?, ¿pero cómo le vamos a quitar el poder a los ayuntamientos para edificar donde les salga de los mismísimos con la necesidad de especulación que tenemos?
Mientras escribo y pienso por qué seguir escribiendo, me encuentro en la Red con un vídeo en el que el dueño de Mercadona se pone tan furioso que repite fuera de sí una y otra vez que es mentira aquello que quedó grabado para la posteridad: personas poniendo en riesgo su vida para poder seguir llenando los supermercados.
La metáfora de la hipocresía es evidente, incluso en los momentos peores de la tragedia siempre hay quien sigue enriqueciéndose sin límites, sin importarle un carajo las vidas ajenas.
Vuelta al principio: la realidad nos sorprende y deberíamos hacer algo para que no nos sorprendiera de una forma trágica, salvo en lo inevitable. ¿Pero es que hemos aceptado que son inevitables las consecuencias del caos climático? Hemos aceptado su existencia, sí, negarlo ya no tiene sentido, a menos que consideremos creíbles las tesis de las teorías conspiranoicas que aseguran que todo es fruto de un plan maquiavélico para hacerse con el control del agua y justificar que se derriben pantanos (atención, bulo). Sin embargo, aceptar la existencia y permanencia del caos climático no significa aceptar sus efectos. Esta es la disociación en la que estamos cayendo: en pensar que siendo muy grave la destrucción del medio ambiente, y que siendo muy grave la irrefrenable emisión de gases invernadero, los efectos serán soportables.
Pues no, no lo serán, ni lo están siendo. Estamos ya siendo víctimas de los errores cometidos durante más de un siglo, pero especialmente en las últimas décadas, cuando se decidió –a nivel planetario– que el consumismo, el poder y la tecnología, a partes iguales, construirían el futuro. No un futuro para el planeta, no un futuro para generaciones venideras, sino un un futuro inmediato y localizado en lo que podríamos llamar ‘el mundo rico’ (a costa del resto).
Ahora sabemos que ese plan ha fracasado. O tal vez no, tal vez aún no lo sabemos.
Quizá debamos comenzar por adquirir conciencia, pero no para darnos cuenta, porque de nada sirve contemplar los desastres, sino para empezar a solidarizarnos, a crear comunidad frente a lo que está por llegar, aunque para eso tengamos que admitir que deshumanizar y desnaturalizar no son verbos brillantes.
Sí, tal vez en esto consista la conciencia: en aceptar que cometimos errores para encontrar (en juntanza) una manera de repararlos.