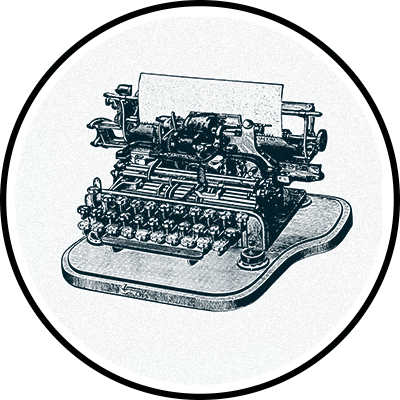Ochenta años de Hiroshima y Nagasaki. Y no hemos aprendido nada. En los últimos días, Trump ha dado la orden de enviar submarinos nucleares a las proximidades de Rusia mientras que Putin sigue con su retórica del miedo, dando por hecho que una tercera guerra mundial podría estar más cerca de lo que parece.
Y mientras la opinión pública mundial asiste al genocidio televisado del pueblo palestino, cabe preguntarse: ¿acaso no fue el lanzamiento de las bombas atómicas norteamericanas que acabaron de un plumazo con la Segunda Guerra Mundial el mayor genocidio de la historia? Algunos historiadores y activistas de la nueva hornada están cambiando la visión de que aquello fue bueno para la especie humana, ya que terminó con el infierno de la guerra. Lejos de esta visión buenista que impusieron los vencedores, consideran que la matanza nuclear de Hiroshima y Nagasaki fue un gigantesco crimen contra la humanidad, terrorismo de Estado, especialmente porque las víctimas fueron en su mayoría civiles. Se estima que murieron entre 129.000 y 246.000 personas, muchas de ellas por los efectos devastadores de la radiación en los días posteriores. Desde luego, el uso de armas de destrucción masiva contra la población inocente no puede ser calificado de otra manera más que como un genocidio. Y esa interpretación, que ha sido enterrada por la élite historiográfica dominante durante décadas, es la más realista, la más ajustada a la verdad y la más correcta desde el punto de vista ético o moral.
No son pocos los autores que abordan el asunto desde la perspectiva del genocidio que supuso el uso de la bomba nuclear, una aberración tan grave como la cometida por los nazis en las cámaras de gas. Así, Geoffrey Robertson, en Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice, argumenta que el uso de armas nucleares contra civiles podría considerarse crimen de lesa humanidad, aunque no se haya juzgado como tal. Y Rebecca Martin Goldschmidt y Seiji Yamada, en un ensayo publicado en La Haine, reflexionan sobre los bombardeos como parte de una lógica de genocidio nuclear, comparándolo con otros conflictos contemporáneos. Así lo ve también Álvaro Carvajal Villaplana, quien en su artículo Hiroshima y Nagasaki: narraciones de una masacre, publicado en la Revista Coris, analiza el hecho basándose en testimonios de la época y cine documental.
En el otro bando están los autores de la versión oficial, quienes argumentan que los bombardeos de 1945 no encajan técnica y estrictamente en la figura legal del genocidio, ya que no se ajusta a los parámetros de la Convención para la Prevención y la Sanción de la ONU (1948), según la cual el crimen masivo implica la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico, nacional, racial o religioso. No hubo, según argumentan estos autores, una intención explícita de exterminar al pueblo japonés como grupo étnico o nacional (lo que cuadra malamente con el nivel de destrucción registrado en el Japón imperial aquellos días convulsos). El objetivo declarado fue forzar la rendición del Gobierno de Tokio y terminar con la guerra antes de que Hitler accediera al armamento letal, lo que hubiese sido todavía peor. Sin embargo, esta interpretación tradicional va perdiendo fuerza en los últimos años, dando paso a la explicación del episodio como un horrendo exterminio indiscriminado de seres humanos. Los fabricantes de la bomba, así como el Gobierno estadounidense, eran perfectamente conscientes de que aquel día morirían ciento de miles de inocentes. Y aún así tomaron la decisión de lanzar los artefactos de una potencia como nunca antes se había visto. El propio padre del proyecto, el físico J. Robert Oppenheimer, asumió las consecuencias de aquel acto en su célebre frase para la historia: “Ahora me he convertido en la Muerte, el destructor de mundos”. No hay más que ver la película dirigida por Christopher Nolan sobre el conflicto interno de uno de los científicos que transformaron la historia de la humanidad para entender que aquello no tenía justificación moral posible. De ahí que hasta el final de sus días, el padre de “la bomba” se opusiera firmemente al desarrollo de experimentos aún más destructivos y abogara por el control internacional de las armas nucleares.
Desde aquella jornada de horror de agosto de 1945, el ser humano sabe que se encuentra al borde de su propia aniquilación como especie. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), adoptado por la ONU en 2017, refleja ese deseo de un mundo libre de armas nucleares. Además, Organizaciones como ICAN (Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares) han ganado premios Nobel en su lucha por la utópica abolición (síntoma claro de que se está llegando a nueva conciencia global). Y líderes y ciudadanos de numerosas naciones han considerado el desarme nuclear como esencial para la paz duradera, y no solo como una utopía idealista. Sin embargo, la amenaza está más presente que nunca tras la constitución del nuevo orden mundial a manos de Donald Trump y Vladímir Putin. Ambos líderes tienen una idea naíf del manejo de estas armas, no creen en la doctrina de la destrucción mutua asegurada y están convencidos, en su fanatismo nacionalista, de que una guerra mundial atómica puede ganarse. No han leído a Einstein, quien dijo aquello de que “no sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la cuarta: con palos y piedras”.
Hiroshima ha conmemorado a las víctimas del devastador bombardeo atómico perpetrado por Estados Unidos hace 80 años, un ataque nuclear que se saldó con unos 140.000 muertos y que se vio precedido, tan solo tres días después, por otro bombardeo idéntico contra Nagasaki, donde fallecieron otras 74.000 personas. El alcalde de Hiroshima, Matsui Kazumi, dio el pistoletazo de salida a los actos con un discurso en el que destacó el papel de los supervivientes, conocidos como 'hibakusha', y pidió “no rendirse nunca” hasta lograr la “completa abolición de las armas nucleares”. Desde Hiroshima se ha lanzado el mensaje necesario de un “mundo libre” de este tipo de engendros devastadores para evitar que la tragedia se repita en el futuro. Por desgracia, la corriente de pensamiento no es esa. Tanto en Washington como en Moscú se coquetea suicidamente con la idea de un intercambio de ojivas y misiles letales. Las consecuencias serían el fin del mundo tal como hoy lo conocemos: explosiones masivas con cientos de millones de muertos; miles de detonaciones causarían incendios generalizados, liberando toneladas de hollín a la atmósfera; invierno nuclear: el hollín bloquearía la luz solar, haciendo descender la temperatura global del planeta entre 1,5 y 10 grados centígrados, según la escala del conflicto; oscurecimiento del cielo: la radiación solar se reduciría hasta solo un 1% durante semanas, afectando la fotosíntesis; colapso agrícola: la producción de maíz y trigo podría caer hasta un 50% en regiones como EE.UU., Europa y China: hambre, más guerras, convulsión. La duración de la crisis alimentaria duraría 15 años, según los cálculos más optimistas. Habría migraciones masivas y conflictos internos por el control de los escasos recursos. El contundente mensaje que nos llega desde el Japón no deja lugar a la duda: la especie humana retrocedería siglos hasta la Edad de Piedra.