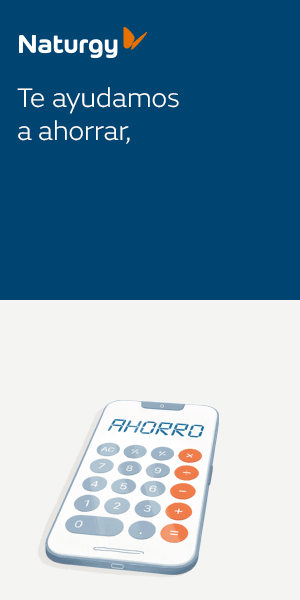El Juez José María Asencio, colaborador de este medio, acaba de ser distinguido y reconocido en su carrera por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, de Huánuco, Perú.
La Resolución del Consejo Universitario señala que la distinción se realiza «por su destacada trayectoria profesional, méritos académicos y publicaciones que contribuyen en la formación profesional del abogado».
«El Dr. JOSE MARIA ASENCIO GALLEGO ostenta el título de Licenciado en Derecho, también Máster en Derechos Fundamentales: Especialidad en su protección jurisdiccional interna e internacional, y el grado de Doctor en Derecho con premio extraordinario de doctorado; del mismo modo viene desempeñándose como Profesor asociado del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, del departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona; como Profesor Colaborador del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, y del Magister Lucentinus de la Universidad de Alicante; asimismo, comoexperiencia profesional ha desempeñado diversos cargos de relevancia en la carrera judicial y como consultoría internacional; igualmente es autor de diversas publicaciones como libros y artículos de revista jurídicas, entre otros logros».

Discurso de José María Asencio en Perú
DISCURSO DE INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS CAUSA DEL PROF. DR. JOSÉ MARÍA ASENCIO GALLEGO
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DEL PERÚ
“La libertad de expresión como fundamento del sistema democrático”
Excelentísimo y Magnífico Señor Rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Ilustrísimos Señores miembros del Claustro Universitario, autoridades, señoras y señores, respetados colegas.
No puedo ocultar el sentimiento de alegría que experimenté al recibir la noticia de que esta universidad, su universidad y, a partir de hoy, también la mía, había decidido en su reunión del Consejo Universitario, de 6 de marzo de este año 2023, otorgarme la distinción de Doctor Honoris Causa. Y más aún hacerlo junto a mi padre, aquí presente, a quien siempre he considerado un referente, no sólo a nivel profesional, algo más sencillo de lograr, sino también y principalmente, desde una perspectiva humana.
Fue él quien me enseñó la importancia de la universidad, su papel en la construcción de una sociedad mejor. Un lugar, me decía, para la formación en valores humanistas, para la aprehensión de principios que, lejos de servir únicamente para ser puestos a disposición de una idea determinada, sirven para formar ciudadanos libres y responsables, capaces de asumir derechos, pero también obligaciones, capaces de dirigir alabanzas, pero también críticas. Un conjunto de individuos con criterio propio, adquirido a través del estudio, de largas horas bajo la luz tenue de unas velas a medio consumir, de libro en mano y amanecer en el cielo.
Porque sólo así, mediante el conocimiento logrado con esfuerzo y tesón, el ser humano puede ser verdaderamente libre y, con fundamento, decir no a las sucesivas imposiciones del poder que, de un tiempo a esta parte, pretenden socavar los cimientos de nuestros sistemas democráticos.
Dicho esto, quisiera hacer mención a uno de los derechos fundamentales cuya vigencia está hoy en peligro, pues cada vez son más los ataques, muchos de ellos velados, disfrazados de garantías, que se lanzan contra él y contra su contenido esencial.
La libertad de expresión, el derecho fundamental, reconocido en todas las Constituciones democráticas del mundo y en los convenios internacionales más importantes, a emitir libremente opiniones e ideas sin ser molestado a causa de ellas, sin temor a represalias, sanciones o censura, y sin limitación de fronteras.
En este sentido se pronuncian, en síntesis, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual, junto a la libertad de expresión, incluye también la libertad de pensamiento.
Qué palabra más hermosa esta. El pensamiento, el librepensamiento. La capacidad de cada uno de nosotros para, a través del conocimiento y de la experiencia adquirida, formarnos nuestra propia opinión acerca de cualquier hecho o suceso, de ser los únicos dueños de nuestras decisiones y de ser siempre críticos ante la imposición de dogmas por parte de unos o de otros. Unos dogmas que, por concepto, no admiten discusión, ya que son la verdad, inmutables e incuestionables.
Y es que no puede haber librepensamiento si no existe la duda, aquella que, como dijo, primero Sócrates y luego Descartes, en su Discurso del Método, se erige en el fundamento básico del que parte el conocimiento racional, en el presupuesto de las operaciones del intelecto.
La evolución siempre tiene como base la duda. Una sociedad que cree todo lo que le dicen u ordenan a pie juntillas, que está conforme con todo y que carece de inquietudes, no tendrá más futuro que el presente, idéntico al pasado. Será una sociedad oprimida, servil y condenada a vivir en la obediencia ciega a quienes la gobiernan. En cambio, una sociedad que duda, que discute los dogmas, las verdades oficiales, ya sean políticas o religiosas, desde el estudio y la reflexión, será una sociedad libre, compuesta por individuos decididos a la mejora de su entorno, devotos del conocimiento, y no por números sin personalidad.
Así pues, resulta paradójico que, hoy en día, superadas ya varias épocas de oscurantismo en la historia de la humanidad, hay todavía quien, gobernando, pese a rechazar y criticar la religión por dogmática y, sobre todo, por tradicional, trata de imponer otros dogmas que, aunque laicos, se asemejan demasiado a los celestiales. Y en el marco de este proceso, se crea el moderno concepto de “verdad”, a la cual tenemos no sólo el derecho de acceder, sino también la obligación de someternos. Ahora bien, como hablar de obligaciones es inapropiado en estos tiempos, se omite esta terrible palabra y se lanza públicamente la ideal del “derecho a la verdad”.
Estoy seguro de que más de uno de ustedes, estimados colegas, podría enumerar uno o dos temas sobre los que, en el momento de hacer uso de la palabra, toma conciencia inmediata de la necesidad de ser cauteloso en sus comentarios u opiniones, sobre todo cuando éstas contradicen, aunque sea levemente, la verdad oficial. Infinidad de temas sobre los que, salvo que defiendas la postura oficial, no puedes hablar bajo pena de ser excluido de la sociedad, de convertirte en un paria. Porque, una vez hecho, una vez emitidos los sonidos discrepantes, sabes que habrás de enfrentarte a los feroces ataques encabezados por los jenízaros del pensamiento único.
Ante esta situación hay, pues, dos opciones. La fácil y la difícil. La primera consiste simplemente en guardar silencio, en callarse, en conformarse y dejar que quienes se han erigido en los dueños de nuestra libertad continúen con su incesante avance. La segunda, en cambio, exige compromiso y, en ocasiones, cierto sacrificio. Algo que no debería suceder en unas sociedades democráticas, como las nuestras, que se precien de ser tales, pero, por desgracia, así es.
Pongamos un ejemplo reciente. La prestigiosa Universidad de Stanford, en los Estados Unidos, que, desde su fundación en 1891, nos ha otorgado la colosal cifra de ochenta y un Premios Nobel, se acaba de sumar a lista de instituciones educativas que abandonan el humanismo, libre por naturaleza, para adentrarse en el tiránico terreno de los dogmas laicos que impone la nueva religión woke.
Como si se tratase de otro capítulo de 1984 de George Orwell, quienes llevan las riendas de la universidad han decidido arrancar algunas páginas del diccionario e, imitando los procedimientos de la Inquisición, las han lanzado a la hoguera, a merced del fuego purificador. Y han ardido tanto que las llamas se han podido contemplar desde la vieja Europa, desde lo alto de nuestros edificios, los costeros y los interiores. Incluso el humo ha llegado hasta aquí. Y se ha introducido en nuestras conciencias, asfixiando nuestro espíritu crítico y nuestro clásico librepensamiento.
Porque, dentro de poco, en los pasillos de Stanford, hablar se convertirá en un crimen. Su claustro universitario ha prohibido a los alumnos emplear decenas de palabras por considerarlas ofensivas. “Loco”, ya que “trivializa las experiencias de las personas que viven con problemas de salud mental”, de modo que deberá ser sustituido por “sorprendente” o “salvaje”. “Seniles”, pues ofende a las “personas que sufren de senilidad”. Tampoco podrán decir “chicos”, sino gente. Ni tampoco emplear la palabra “aborto”, que se reemplaza por “fin” o “término”. A lo que yo me pregunto, fin o término, ¿de qué? Tampoco se dice, por lo que el sustitutivo resulta ser más impreciso que la palabra censurada.
El gran cineasta danés Lars Von Trier, ante la recriminación de “no use esa palabra. No es políticamente correcta”, respondía “disculpe, pero en mi ambiente siempre llamamos a las cosas por su nombre. Cuando se prohíbe una palabra se quita una piedra de los cimientos democráticos. La sociedad demuestra su impotencia ante un problema retirando palabras del lenguaje. Los que queman libros no conocen la sociedad”.
Y digo yo, ¿no constituyen estas políticas claros ataques contra el derecho fundamental a la libertad de expresión? Regresemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A los demás textos internacionales antes mencionados. Con arreglo a ellos, la libertad de expresión es el derecho a emitir libremente opiniones e ideas sin ser molestado a causa de ellas y sin temor a represalias, sanciones o censura. Se trata de una definición que habla por sí sola.
Hoy en día hay censura. Una censura mucho más sofisticada que la de antaño, cuando los censores, funcionarios de los regímenes autoritarios del siglo XX, tachaban de forma burda párrafos de libros o prohibían la emisión de ciertas películas. Hoy, en cambio, los modernos inquisidores acuden a nosotros sonrientes, amables, y emplean fórmulas mucho más sutiles: “cuidado, ten cuidado si hablas de esto o de aquello”, “es mejor que omitas ciertos comentarios”, “esto que dices es ofensivo” o “no desinformes, la verdad está clara”. Y, en la mayoría de los casos, no les hace falta nada más. Ya te habrás decidido a no hablar, a guardarte tus opiniones y no compartirlas con nadie. Ya te habrás decidido a autocensurarte. Porque, si no lo haces, si no aceptas la autocensura que te aconsejan, irán a por ti. Te tildarán de ser un -ista, un -fobo, en sus más diversas variantes. Es decir, serás molestado sólo a causa de tus ideas, lo que prohíbe expresamente el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En resumen, la autocensura es la censura del siglo XXI, el peligro actual más grave a que se enfrenta el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Imagínense que la Constitución les reconociera un derecho cualquiera y que, luego, el Poder Legislativo aprobase una ley que lo restringiera tanto que hiciese prácticamente imposible su ejercicio. O que lo despojara de tal manera de protección que ningún ciudadano tuviera posibilidad de exigir su cumplimiento. ¿Tendrían ustedes un derecho? Sobre el papel, sin duda. ¿En la realidad? Permítanme que lo dude.
La verdad nos hará libres, nos dicen. Pero no es cierto. Es el conocimiento el que nos hará libres. Y ustedes, desde la universidad, desde la Universidad Hermilio Valdizán, mi casa a partir de hoy, “el templo de la inteligencia”, como dijo Miguel de Unamuno en Salamanca, tienen mucho que decir, mucho que aportar.
El futuro depende de la universidad. La vigencia del derecho fundamental a la libertad de expresión depende de la formación y de la educación del pueblo. Al igual que la pervivencia o la extinción del librepensamiento.
En conclusión, la democracia depende de ustedes, de lo que hacen dentro de sus aulas. Una labor titánica que, según me consta, están llevando a cabo con tesón y ejemplaridad.
Por ello, y por la distinción que me conceden en el día de hoy, muchas gracias.
Prof. Dr. Dr.h.c. José María Asencio Gallego