No, yo no recibí ningún mensaje aquella mañana diciéndome: «Ey guapa, admira bien tu maravillosa vida. Observa bien dónde estás, como llegaste y de qué te quejas…Porque hoy puede ser el último día que te levantes pudiendo pensar, andar, ver, oír, hablar, o, quizá, hoy simplemente puede ser el último día que te levantes.»
Supongo que, con 31 años, nadie espera recibir un mensaje así, porque, sencillamente, a esa edad nadie cuenta con ello, y menos en aquellos momentos en los que estaba tan de moda creerte merecedor de todo y mucho más, tan solo por ser tú.
Era 30 de diciembre del año 2008. Ese día, a las cinco de la tarde, yo tenía todo lo que en cierta medida podía querer. Fran y yo llevábamos unos años viviendo en una buena casa al lado de nuestras familias. De una u otra forma siempre estábamos rodeados de los amigos de siempre.
Laboralmente nuestras carreras iban como la espuma y además teníamos la convicción de que aquello solo podía ir a mejor en todos los aspectos.
Me sentía feliz. Consideraba que mi vida en general era un hogar y convivía cada día con la sensación de que eso iba a ser más eterno. Estaba de vacaciones, llevaba todo el día en casa. Fran vino a comer y a las cinco se marchó al despacho. Volvería entre las ocho y las nueve, como cada día.
Me preparé un café y me senté en el sofá del salón con la tele encendida y el ordenador en la mesita. No le había dado ni un par de tragos a la taza, cuando empecé a notar un fuerte dolor de cabeza. Una horrible descarga que me estaba haciendo sentir por momentos que perdía los sentidos.
Era intenso, raro, realmente aturdidor. Miré el reloj del ordenador, sin saber que ese iba a ser el último momento en el que iba tener consciencia de qué hora era, qué día era… Eran exactamente las 17.09. Llevaba sola menos de 10 minutos.
Me propuse tranquilizarme. Ni hice intención de moverme. Me quedé sentada en el mismo sofá intentando concentrarme en que el dolor desapareciera, pretendiendo no desesperarme, ser fuerte llegando a persuadirme en la idea de que quizá no era para tanto.
Mientras, la otra parte de mí, la que me ponía las manos en la cabeza para paliar el dolor, la que me cubría con cojines para ver si así se pasaba, me susurraba a voces que me podía estar pasando algo, algo de verdad, algo grave.
Intentaba decirme que, a lo mejor, era el momento de pedir ayuda y dejar de vivir aquello como un pulso contra ese dolor que me estaba diciendo a gritos que venía a por mí sin ninguna compasión.
No sé cuánto tiempo pasó hasta que conseguí ser consciente de que aquello no iba a mejorar. Más bien, estaba empeorando cada segundo. Estaba claro. No podía con ello sola. Necesitaba ayuda…¡Que absurdo tiempo gastado en tomar una decisión que era tan obvia desde el principio y que, a partir de ahí, lo iba a ser mucho más!
En ese momento, el poco sentido común del que disponía me trazó un plan de emergencia. Sólo tenía que coger el teléfono y llamar a Fran, algo que, a priori, no parecía complejo.
Desde el mismo sofá miré a mi alrededor y busqué el móvil, con la mala suerte de que no lo se encontraba cerca. Tuve claro que estaba en dormitorio, en la mesilla. ¡Uff, qué mal momento para no tener el móvil cerca, el maldito móvil!
Intenté levantarme para ir a cogerlo. Mientras creía que me estaba incorporando, noté una explosión desmedida en la cabeza. La sensación fue como si, primero, me hubieran estado pegando tiros con una pistola y, después, me hubieran rematado con un bazuca.
Caí al suelo, encajada entre el sofá y la mesita de sobremesa, con el ordenador delante y la sensación de haber traspasado la barrera del dolor, de estar flotando en otro universo. Ya no sentía dolor, pero no sabía si lo que sentía era mejor. Intenté levantarme unas cuantas veces. Mis piernas no reaccionaban, el plan se complicaba.
¿Por qué yo quería levantarme y no conseguía moverme? ¡Qué raro era todo! «¿De verdad esto es real?» llegué a pensar. Ahí supe que no podía perder la calma, no podía desviarme del plan, iba entendiendo que no era un simulacro, que tenía que buscar ayuda urgentemente.
Tenía el ordenador delante, no podía levantarme pero podía escribir a Fran un mail. Si estaba en el despacho, con suerte lo vería enseguida. Sin embargo, no tardé mucho en darme cuenta de que mis manos no obedecían tampoco y, para colmo, ¿se estaba apagando la luz hasta dejarme todo negro? ¿Qué tipo de broma macabra podía llegar a ser aquello?
Fue un momento de autentica locura. Flotaba entre la consciencia y la inconsciencia viéndome inmóvil y perdida ante ordenes de emergencia que yo misma me daba una y otra vez.
«¡Muévete! ¡Levántate! Si no llegas al teléfono vete a la puerta. Vives en un bajo, tu casa da al portal, al ascensor, alguien te verá. ¡Vamos, reacciona, no te quedes ahí flotando, mira parece que esa pierna se mueve, y los brazos, vamos, aprovecha. No, otra vez todo negro, noooo, por favorrrrr!»
Presa del pánico, intentando no perder los nervios y la razón, me centré en un solo objetivo y me convencí como pude de que no podía pensar en otra cosa más que en avisar a Fran, en pedir ayuda, en avisar a alguien. Ya era prioritario, era necesidad.
Supongo que ya era totalmente consciente de mi gravedad.
Vivía en un bajo, el salón estaba en el centro de la casa. Había la misma distancia a la puerta principal que al dormitorio pero en direcciones opuestas. La mala suerte quiso, además, que los teléfonos, tanto el fijo como el móvil estuvieran en la mesilla del dormitorio, al fondo de la casa.
Ahí tuve tomar otra decisión, ir al teléfono o ir a la puerta. Era consciente de que aquello que parecía tan simple no lo era. Quería avisar a Fran, quería llamarle a él, pero sabía que podría llegar al teléfono y no poder marcar…
La verdad, que no pasara nadie por el portal era menos probable y yo ya tenía la conciencia de de que lo que realmente necesitaba era un médico y un milagro. Decidí ir a la puerta.
No sé cómo, pero llegué, la tenía delante, llegué a pensar que estaba salvada. Sentí alivio mientras intentaba coger el pomo para abrirla. En mi mente estaba claro, en mi mente ya había abierto esa maldita puerta 100 veces, pero, en la realidad, mis manos no se movían. En realidad, no estaba pasando nada.
Ahí empecé a rendirme, comencé a notar cómo perdía las fuerzas de las piernas mientras, aún en pie, apoyaba todo el cuerpo sobre la puerta y conseguía ver por la mirilla una sombra a lo lejos que se desvanecía por la puerta del ascensor, intente gritar.
¡Ayúdame! ¡Llama a un médico! ¡Llama a Fran, Fran, un médico! ¡No te vayas, nooo! ¡Mira hacia aquí! ¡Por favor, por favor, nooooooo!
Mi vecino no me escuchaba, no me escuchaba ni yo, y todo se volvía negro otra vez por segundos. Ya sin fuerzas, me dejé caer en al suelo, llorando desesperadamente, preguntándome a mi misma si realmente ese era mi final, pero sin querer saber la respuesta.
Fran, mis padres mis hermanos, mis amigos, mi trabajo, mis planes, mi vida. Flotaba, todo daba vueltas, me ahogaba, me perdía, me sometía…
Muerta de miedo, en un último aliento, quizás quise luchar contra ese poderoso terror que me llevaba a caer al vacío por un intenso y negro abismo. Al fondo, un claro y luminoso cartel parpadeaba intentado augurarme una cruel realidad: ‘The End’
El temor me empujaba hacía el luminoso, que me absorbía sin piedad. Supongo que en ese instante yo era la perfecta definición viva de la palabra ‘pánico’.
En eternas milésimas de segundo, antes de caer definitivamente en aquella trampa, o quizás en la nada, tuve que convencerme de que mi vida no podía acabar ahí. No debía acabar así.
Saque fuerzas de vete tú a saber dónde e hice un último intento desesperado de llegar al otro lado de la casa a buscar el teléfono para llamar a Fran.
Fue lo último que pude pensar que, curiosamente, después de todo aquel infierno que me había desgastado hasta dejarme rendida y perdida, era exactamente lo primero que había pensado, mi plan de acción.
A día de hoy pienso que también fue el que, en cierto modo, me mantuvo viva en aquella pesadilla. Una guerra, desde la consciencia y la inconsciencia, contra una afección que para mí era totalmente desconocida, pero que lo normal es que en los primeros minutos fuera fulminante, letal, para cualquier ser humano, para cualquiera.
No sé cómo llegué a la habitación. A veces me gusta pensar que unos duendecillos me alzaron y me llevaron hasta allí, quizá, porque les dio mucha pena ver cómo luche, cómo me esforcé. Lo que sí sé es que, en mi último recuerdo antes de caer rendida, veía, incluso tocaba el teléfono, pero no podía marcar, no podía hacer más.
Ya no tenía fuerzas para intervenir más. Ya no podía ni tan siquiera pensar. Ya sí que sabía que mi suerte no dependía de mí. Lo asumí, cerré los ojos implorando a todos los dioses, santos y humanos, conocidos y desconocidos para mí, rogándoles que me dieran la oportunidad de volver a abrirlos.
Hice de mi vida un balón y lo tiré hacia arriba con toda la fe que pude rescatar en aquel momento. Y me esfumé, dejando mi cuerpo inerte tendido sobre el suelo del dormitorio a merced de que pasara lo que tuviera que pasar, y con la seguridad de que Fran volvería entre las ocho y las nueve, como cada día.





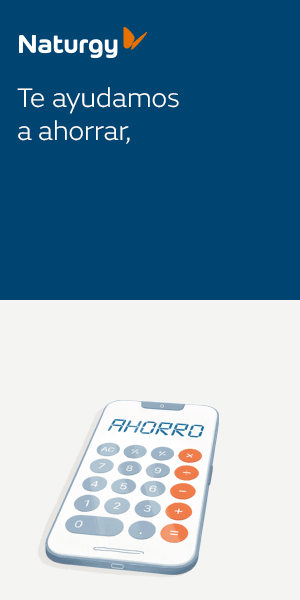


Me encanta el realismo y el dinamismo con el que se desarrollan las páginas. Me gustaría seguir leyendo
Muy bueno.
Emocionante desde el primer párrafo. Invita a seguir leyendo
Esperando impaciente los próximos capitulos
Me gustó mucho . Viví cada instante con la misma intensidad que la protagonista!
empieza con mucha fuerza y claridad narrativa
quiero mas capítulos.